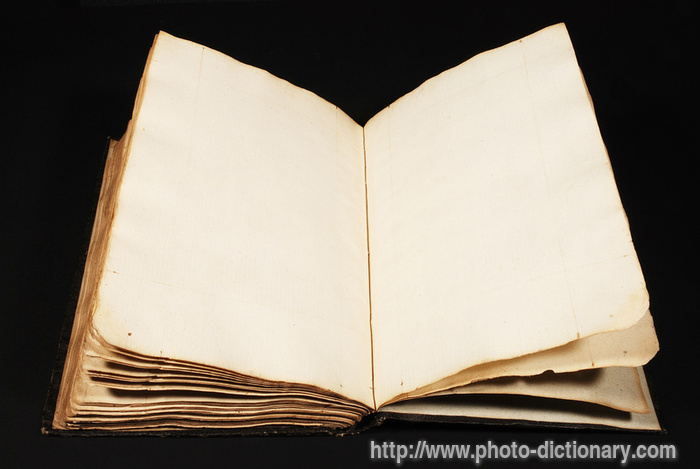En
el mundo de la Marca Perú, la cultura andina no es un espacio vivo ni
un lugar pleno ni una construcción social: es un telón de fondo, una
pieza decorativa. También la gente de los Andes es percibida así:
estetizada, como si fueran cortinas,
alfombras, árboles o ruinas. No creo que la foto (de Mario Testino) sea
mala, como dicen otros: es una excelente composición, formalmente. Pero a
algunos nos indigna porque es, después de todo, una notable expresión
de una visión del mundo que es aberrante, porque deshumaniza a unos para
glorificar a otros. El racismo de la foto es indiscutible, en verdad:
después de todo, la composición misma está basada en el constraste, en
la contraposición (entre lo sofisticado y lo arcaico, por ejemplo). La
mujer que aparece en primer plano es virtualmente inexistente: anónima:
su rostro está en la sombra porque su rol no es ser una persona sino
parte del escenario. Las dos modelos juegan con las niñas como si las
niñas fueran muñecas o huérfanas (¿quién es el adulto que las protege?).
No, no es discutible si la foto es racista o no. Lo es, ésa es su
lógica. Lo que es discutible es por qué esta foto solo indigna a unos
cuantos.
26.6.12
31.5.12
Tudela, el fujmorismo y la extrema derecha
...
Cada vez que quiero mencionar a los intelectuales del fujimorismo acabo nombrando a dos: el historiador Pablo Macera, que se hizo fujimorista a cambio de una pensión congresal, y la lingüista Martha Hildebrandt, que se hizo fujimorista porque en el Perú no hay partido nazi. En la nómina siempre se me escapa el nombre de Francisco Tudela, acaso el fujimorista que mejor finge interesarse en el ejercicio de la inteligencia (1).
Tudela tiene un blog (no puedo dar fe de que él lo administre, pero los textos son suyos), y en él, a lo largo del último año, han aparecido unos artículos de comentario político, en su mayoría de tema internacionalista. Todos ellos están recorridos por dos ideas tan fijas que parecen haber sido concebidas no en un cerebro sino en un bloque de piedra. La primera idea es que él, Tudela, es dueño de una opinión tan lúcida y tan transparente y tan racional acerca de la política contemporánea, que no existe en el fondo diferencia alguna entre esa opinión y la más pura e impersonal de las verdades; la segunda idea, la central, es que el resto del mundo está dominado por una sola ideología, que él llama "pensamiento único" (habitualmente encarnada en el diabólico ideario de la "corrección política"), una ideología que ha invadido el universo como un espíritu maléfico.
Según Tudela, el "pensamiento único" y la "corrección política" son avatares del "viejo comunismo genocida", pieles de cordero bajo las cuales se siguen ocultando los marxistas, que no son otra cosa que criminales confabulados, hampones conjurados para capturar el planeta e imponer, sin que nadie se dé cuenta, la dictadura de la "manada única".
Lo que llamamos "democracia", piensa Tudela, es un discurso que está corrompido desde siempre, no sólo desde la revolución francesa y no sólo desde la revolución americana, sino desde Atenas (el "pensamiento único" mató a Sócrates), y hoy en día no sirve más que como un disfraz para la imposición de un totalitarismo economicista. Según Tudela, los liberales son marxistas olvidadizos, los conservadores fiscales son marxistas camuflados y los mercantilistas son marxistas de parranda. Los izquierdistas en general, claro, son primero gángsters y después marxistas.
La manera en que Tudela y varios otros sobre quienes ya escribí en su momento se refieren al "pensamiento único" y a la "corrección política" es voluntariamente engañosa y mistificadora: dentro de esos campos, según ellos, conviven Wall Street, la acción afirmativa, el feminismo, la nueva izquierda, el neoliberalismo, Fox News, los sindicatos, Lula da Silva, los postestructuralistas franceses, Borges, Disneylandia, los nacionalismos árabes y los teóricos de lo postcolonial, porque todos ellos, de alguna retorcida manera, al parecer, son hijos de Marx, hijos que lo obedecen o lo extreman, unos; hijos que lo subliman, otros; hijos que lo ocultan aviesamente, la mayoría.
Cuando uno revisa, en cambio, los nombres que Tudela propone como ejemplos de disidencia y libertad de pensamiento, es decir, como ejemplos de individuos que se deshicieron del "pensamiento único" para pensar por su cuenta, comienza a perfilarse el otro lado de la ecuación: algunos son muy esperables: críticos feroces del marxismo, como Nisbet, Dawson o Röpke; cuando piensa en el pasado más lejano, cauto, Tudela no suele referirse, como los otros, a De Maistre, demasiado identificado ya con el fascismo, al menos desde las críticas de Isaiah Berlin, pero sí se refiere a alguno de los compañeros de viaje de De Maistre, como Louis de Bonald; y le resulta inevitable arrimarse bajo el ala de al menos uno de los héroes de la extrema derecha radical contemporánea: Ernst Jünger, el mayor sensualizador de la violencia en la literatura alemana de su tiempo.
Es por lo menos perturbador descubrir que Tudela menciona a Jünger entre los pensadores cuyas ideas lograron que la pesadilla del comunismo no se impusiera en Europa y que, en virtud de ello, no vivamos hoy en un mundo como el de "la desoladora ficción de 1984 de Geroge Orwell". No sólo por la ostensible falsedad de la afirmación, enteramente gratuita, sino porque, si uno compara 1984 con Tormenta de acero, la más célebre novela de Jünger, descubre de inmediato que la diferencia crucial entre ambas ficciones es que la de Orwell denuncia el horror del totalitarismo y la degradación y deshumanización de la violencia mientras que la de Jünger glorifica la violencia e idealiza la guerra hasta casi deificarla.
No en vano el primer crítico italiano en señalar a Jünger como una inspiración y un norte ideológico fue Julius Evola, el mismo fascista del que escribí hace meses, que es el ícono de los neofascistas peruanos. No en vano, asimismo, Tormenta de acero fue lectura obligatoria en las escuelas del Tercer Reich. Recordar este último dato y releer el párrafo en el que Tudela elogia y encomia a la sociedad en que Jünger produjo su obra por no haber reprimido las ideas del autor, cuando uno sabe que esa sociedad fue la del declive de la República de Weimar, primero, y la del régimen nazi, después, produce una duda más que justificada: ¿tiene Tudela conciencia de lo que dice, o su alabanza de la libertad de opinión en la Alemania nazi es solamente un producto de su ligereza o de su ignorancia?
Algunos de ustedes recordarán los posts que escribí hace meses sobre el grupúsculo de profesores universitarios de extrema derecha que opera en algunas casas de estudio limeñas: la mayor parte de los artículos estuvieron referidos a las cosas que publica el profesor Eduardo Hernando Nieto en su blog Nomos contra anomos. En ese mismo blog, algunos artículos de Tudela aparecen publicados junto a las fotografías de los héroes intelectuales de Hernando Nieto: por ejemplo, el mencionado Julius Evola, traductor al italiano del libro fundamental del fascismo antisemita, Los protocolos de los ancianos sabios de Sion.
No es sorprendente que Tudela ande en esas compañías. Comparte con Hernando Nieto y con otros de los autodenominados "metapolíticos" (nickname preferido por los neofascistas desde hace varios años y que Hernando usa como volada cuando publica artículos de Tudela) más de un rasgo: el placer declarado por la literatura fascistoide; el enmascaramiento del radicalismo extremista de derecha bajo la apariencia de disidencia; la proclamación de una lucha heroica emprendida contra un sólo gran enemigo (el "pensamiento único"); la mentalidad paranoide que encuentra en todas partes conjuras y confabulaciones secretas y que no es otra cosa que una tendencia a reemplazar la racionalidad con teorías conspirativas.
Sería injusto dedicar todo este espacio a Francisco Tudela y no hacer siquiera una pasajera referencia al momento clave de su historia intelectual: esos mítines fujimoristas en que el miserable dictador ponía la música y Tudela bailaba, como un simpático monito de feria, con sus esperanzas puestas en la vice-presidencia del país, dispuesto a soportar cualquier ridículo con tal de obtenerla. No lo menciono para prolongar la vergüenza: creo que es un momento que lo describe, y que describe el espíritu mismo de ese fascismo lumpenesco que fue el régimen de Fujimori y creo que también describe su pobreza intelectual, la miseria y la banalidad de sus proyectos frustrados.
También el profesor Hernando y varios otros de los "metapolíticos" apoyan al fujimorismo, aunque lo hacen con la distancia peculiar de quien se siente distinto. (Hernando está tan sumergido en su coqueteo perpetuo con los fascistas del pasado que Fujimori le parece un "libertario", aunque eso no le impidió darle su voto a Keiko Fujimori). ¿Qué cosa atrae a estos personajes, aunque sea intermitentemente, hacia el fujimorismo? Mi impresión es que les agrada y les cae bien el vacío intelectual de Fujimori y los suyos: son como la mota que borra todo lo escrito y nos deja con una pizarra en blanco.
En el caso concreto de Tudela, a la luz de sus propios artículos, uno acaba por llevarse la impresión de que el fujimorismo representaba para él, por supuesto, un mecanismo rápido de llegada al poder, pero no sólo eso: la forma en que Fujimori destruyó el sistema democrático peruano no tenía por qué dolerle a alguien que juzga a toda la democracia contemporánea un cadáver doblemente enterrado; la falta de principios del fujimorismo resulta una especie de hermano gemelo casual de las críticas al "pensamiento único" y la "corrección política" que esgrimen personajes como Tudela y los otros. Los "metapolíticos", con la mente bloqueada por sus teorías conspitativas, no creen básicamente en el mundo real sino en los fantasmas que ellos mismos construyen; para ellos, la democracia es una cortina de humo; el fujimorismo, por su parte, no cree en las leyes morales por las cuales los demás tratamos de guiarnos y por eso los consensos de la democracia le resultan idiotas y despreciables.
Ese es el punto en que ambos convergen. Ambos representan una forma de aborrecimiento ante la intelectualidad, aunque los fujimoristas comunes muestren su horror abjurando de la necesidad misma de razonar y los "metapolíticos" lo hagan reemplazando la razón por una seudo-razón extraviada y enloquecida.
--
Este post apareció por primera vez el año pasado en mi antiguo blog.
(1) Y, como un amigo me hace notar, se me escapa más persistentemente aun el nombre de Fernando de Trazegnies, por razones que prefiero dejar inexploradas por ahora, pero que deben relacionarse con mi insistencia en obviar a los intelectuales cuando ninguna idea me conduce a ellos.
...
Cada vez que quiero mencionar a los intelectuales del fujimorismo acabo nombrando a dos: el historiador Pablo Macera, que se hizo fujimorista a cambio de una pensión congresal, y la lingüista Martha Hildebrandt, que se hizo fujimorista porque en el Perú no hay partido nazi. En la nómina siempre se me escapa el nombre de Francisco Tudela, acaso el fujimorista que mejor finge interesarse en el ejercicio de la inteligencia (1).
Tudela tiene un blog (no puedo dar fe de que él lo administre, pero los textos son suyos), y en él, a lo largo del último año, han aparecido unos artículos de comentario político, en su mayoría de tema internacionalista. Todos ellos están recorridos por dos ideas tan fijas que parecen haber sido concebidas no en un cerebro sino en un bloque de piedra. La primera idea es que él, Tudela, es dueño de una opinión tan lúcida y tan transparente y tan racional acerca de la política contemporánea, que no existe en el fondo diferencia alguna entre esa opinión y la más pura e impersonal de las verdades; la segunda idea, la central, es que el resto del mundo está dominado por una sola ideología, que él llama "pensamiento único" (habitualmente encarnada en el diabólico ideario de la "corrección política"), una ideología que ha invadido el universo como un espíritu maléfico.
Según Tudela, el "pensamiento único" y la "corrección política" son avatares del "viejo comunismo genocida", pieles de cordero bajo las cuales se siguen ocultando los marxistas, que no son otra cosa que criminales confabulados, hampones conjurados para capturar el planeta e imponer, sin que nadie se dé cuenta, la dictadura de la "manada única".
Lo que llamamos "democracia", piensa Tudela, es un discurso que está corrompido desde siempre, no sólo desde la revolución francesa y no sólo desde la revolución americana, sino desde Atenas (el "pensamiento único" mató a Sócrates), y hoy en día no sirve más que como un disfraz para la imposición de un totalitarismo economicista. Según Tudela, los liberales son marxistas olvidadizos, los conservadores fiscales son marxistas camuflados y los mercantilistas son marxistas de parranda. Los izquierdistas en general, claro, son primero gángsters y después marxistas.
La manera en que Tudela y varios otros sobre quienes ya escribí en su momento se refieren al "pensamiento único" y a la "corrección política" es voluntariamente engañosa y mistificadora: dentro de esos campos, según ellos, conviven Wall Street, la acción afirmativa, el feminismo, la nueva izquierda, el neoliberalismo, Fox News, los sindicatos, Lula da Silva, los postestructuralistas franceses, Borges, Disneylandia, los nacionalismos árabes y los teóricos de lo postcolonial, porque todos ellos, de alguna retorcida manera, al parecer, son hijos de Marx, hijos que lo obedecen o lo extreman, unos; hijos que lo subliman, otros; hijos que lo ocultan aviesamente, la mayoría.
Cuando uno revisa, en cambio, los nombres que Tudela propone como ejemplos de disidencia y libertad de pensamiento, es decir, como ejemplos de individuos que se deshicieron del "pensamiento único" para pensar por su cuenta, comienza a perfilarse el otro lado de la ecuación: algunos son muy esperables: críticos feroces del marxismo, como Nisbet, Dawson o Röpke; cuando piensa en el pasado más lejano, cauto, Tudela no suele referirse, como los otros, a De Maistre, demasiado identificado ya con el fascismo, al menos desde las críticas de Isaiah Berlin, pero sí se refiere a alguno de los compañeros de viaje de De Maistre, como Louis de Bonald; y le resulta inevitable arrimarse bajo el ala de al menos uno de los héroes de la extrema derecha radical contemporánea: Ernst Jünger, el mayor sensualizador de la violencia en la literatura alemana de su tiempo.
Es por lo menos perturbador descubrir que Tudela menciona a Jünger entre los pensadores cuyas ideas lograron que la pesadilla del comunismo no se impusiera en Europa y que, en virtud de ello, no vivamos hoy en un mundo como el de "la desoladora ficción de 1984 de Geroge Orwell". No sólo por la ostensible falsedad de la afirmación, enteramente gratuita, sino porque, si uno compara 1984 con Tormenta de acero, la más célebre novela de Jünger, descubre de inmediato que la diferencia crucial entre ambas ficciones es que la de Orwell denuncia el horror del totalitarismo y la degradación y deshumanización de la violencia mientras que la de Jünger glorifica la violencia e idealiza la guerra hasta casi deificarla.
No en vano el primer crítico italiano en señalar a Jünger como una inspiración y un norte ideológico fue Julius Evola, el mismo fascista del que escribí hace meses, que es el ícono de los neofascistas peruanos. No en vano, asimismo, Tormenta de acero fue lectura obligatoria en las escuelas del Tercer Reich. Recordar este último dato y releer el párrafo en el que Tudela elogia y encomia a la sociedad en que Jünger produjo su obra por no haber reprimido las ideas del autor, cuando uno sabe que esa sociedad fue la del declive de la República de Weimar, primero, y la del régimen nazi, después, produce una duda más que justificada: ¿tiene Tudela conciencia de lo que dice, o su alabanza de la libertad de opinión en la Alemania nazi es solamente un producto de su ligereza o de su ignorancia?
Algunos de ustedes recordarán los posts que escribí hace meses sobre el grupúsculo de profesores universitarios de extrema derecha que opera en algunas casas de estudio limeñas: la mayor parte de los artículos estuvieron referidos a las cosas que publica el profesor Eduardo Hernando Nieto en su blog Nomos contra anomos. En ese mismo blog, algunos artículos de Tudela aparecen publicados junto a las fotografías de los héroes intelectuales de Hernando Nieto: por ejemplo, el mencionado Julius Evola, traductor al italiano del libro fundamental del fascismo antisemita, Los protocolos de los ancianos sabios de Sion.
No es sorprendente que Tudela ande en esas compañías. Comparte con Hernando Nieto y con otros de los autodenominados "metapolíticos" (nickname preferido por los neofascistas desde hace varios años y que Hernando usa como volada cuando publica artículos de Tudela) más de un rasgo: el placer declarado por la literatura fascistoide; el enmascaramiento del radicalismo extremista de derecha bajo la apariencia de disidencia; la proclamación de una lucha heroica emprendida contra un sólo gran enemigo (el "pensamiento único"); la mentalidad paranoide que encuentra en todas partes conjuras y confabulaciones secretas y que no es otra cosa que una tendencia a reemplazar la racionalidad con teorías conspirativas.
Sería injusto dedicar todo este espacio a Francisco Tudela y no hacer siquiera una pasajera referencia al momento clave de su historia intelectual: esos mítines fujimoristas en que el miserable dictador ponía la música y Tudela bailaba, como un simpático monito de feria, con sus esperanzas puestas en la vice-presidencia del país, dispuesto a soportar cualquier ridículo con tal de obtenerla. No lo menciono para prolongar la vergüenza: creo que es un momento que lo describe, y que describe el espíritu mismo de ese fascismo lumpenesco que fue el régimen de Fujimori y creo que también describe su pobreza intelectual, la miseria y la banalidad de sus proyectos frustrados.
También el profesor Hernando y varios otros de los "metapolíticos" apoyan al fujimorismo, aunque lo hacen con la distancia peculiar de quien se siente distinto. (Hernando está tan sumergido en su coqueteo perpetuo con los fascistas del pasado que Fujimori le parece un "libertario", aunque eso no le impidió darle su voto a Keiko Fujimori). ¿Qué cosa atrae a estos personajes, aunque sea intermitentemente, hacia el fujimorismo? Mi impresión es que les agrada y les cae bien el vacío intelectual de Fujimori y los suyos: son como la mota que borra todo lo escrito y nos deja con una pizarra en blanco.
En el caso concreto de Tudela, a la luz de sus propios artículos, uno acaba por llevarse la impresión de que el fujimorismo representaba para él, por supuesto, un mecanismo rápido de llegada al poder, pero no sólo eso: la forma en que Fujimori destruyó el sistema democrático peruano no tenía por qué dolerle a alguien que juzga a toda la democracia contemporánea un cadáver doblemente enterrado; la falta de principios del fujimorismo resulta una especie de hermano gemelo casual de las críticas al "pensamiento único" y la "corrección política" que esgrimen personajes como Tudela y los otros. Los "metapolíticos", con la mente bloqueada por sus teorías conspitativas, no creen básicamente en el mundo real sino en los fantasmas que ellos mismos construyen; para ellos, la democracia es una cortina de humo; el fujimorismo, por su parte, no cree en las leyes morales por las cuales los demás tratamos de guiarnos y por eso los consensos de la democracia le resultan idiotas y despreciables.
Ese es el punto en que ambos convergen. Ambos representan una forma de aborrecimiento ante la intelectualidad, aunque los fujimoristas comunes muestren su horror abjurando de la necesidad misma de razonar y los "metapolíticos" lo hagan reemplazando la razón por una seudo-razón extraviada y enloquecida.
--
Este post apareció por primera vez el año pasado en mi antiguo blog.
(1) Y, como un amigo me hace notar, se me escapa más persistentemente aun el nombre de Fernando de Trazegnies, por razones que prefiero dejar inexploradas por ahora, pero que deben relacionarse con mi insistencia en obviar a los intelectuales cuando ninguna idea me conduce a ellos.
...
¿Por qué sería bueno que el mundo terminara el 2012?
...
 [Publicado originalmente en la revista Soho, hace dos números].
[Publicado originalmente en la revista Soho, hace dos números].
No soy supersticioso. Mi sincero deseo de que el mundo se acabe el año 2012 no responde a una corazonada ni tiene nada que ver con predicciones atribuidas a los antiguos mayas. Proviene, más bien, de una serie de lecturas concretas. He leído, por ejemplo, el libro Temple at the Center of Time, de David Flynn, historiador aficionado que, partiendo de ciertos manuscritos de Isaac Newton, predice que el fin del mundo llegará en el año 2013. Newton, que al final de sus días estaba más interesado en el juicio final que en la gravitación universal, predijo que la cosa sería el 2060, pero Flynn le enmienda la plana con una profusión de datos en los que no vale la pena dudar.
He revisado también, en el website de CNN, en el que deposito ciegamente toda mi fe, un cable de Reuters, fechado el 2 de setiembre del 2003, en que se informa que un equipo de astrónomos británicos ha anunciado la catastrófica colisión de un asteroide con nuestro planeta para mediados del año 2014. También he consultado el volumen Armageddon 2015, de David Walters, donde se pronostica, sobre la base del Libro de las Revelaciones de la Biblia, que Cristo volverá a la tierra el año 2015, y que, con su regreso, se marcará el final de los tiempos. 2013, 2014, 2015. Me he encontrado con avisos semejantes que predicen el apocalipsis para los años 2016, 2017 y 2018, pero les ahorraré el susto de leerlos aquí. No he pasado de esa fecha porque tengo un sentido sumamente modesto del futuro: soy lo que se llama un cortoplacista.
Podría decir que deseo que el mundo acabe el 2012 para no tener que vivir en vilo todo el 2013, año evidentemente signado por la mala suerte, pero prefiero sustentar mi deseo en dos motivos más tangibles. El primero es que un fin del mundo inmediato nos salvaría de todos esos otros apocalipsis, que son una carga demasiado pesada para un mundo tan frágil como el nuestro. El segundo motivo es más provinciano y localista, más estrictamente nacional: el fin del mundo empezó en el Perú hace años y sus próximos episodios —considerando, como lo haría el viejo Marx, que la historia no se repite, pero que, cuando lo hace, lo hace de manera grotesca— no pueden ser sino caricaturescos y no poco degradantes.
Me explico. Tengo la absoluta convicción de que, de no ponerle un punto final a la historia lo antes posible —en un sentido literal y no en el sentido timorato de Fukuyama y compañía—, durante las próximas tres décadas el Perú elegirá democráticamente, como presidentes constitucionales, a Alan García (dos veces), a Keiko Fujimori (dos veces), a Kenji Fujimori (una vez, porque hasta la curva del Armagedón tiene que combarse en algún punto), probablemente a Alejandro Toledo (aunque quizás haya sido demasiado bueno para merecer otra oportunidad) e incluso a Belaunde (sí: me refiero a Fernando Belaunde; sí, entiendo todo lo que eso implica). Además, estoy convencido de que, durante cada uno de esos regímenes, Antauro Humala intentará un golpe de estado, y sé que por lo menos una vez tendrá éxito. ¿Por qué sé todo esto? Porque también he leído el Apocalipsis de San Juan, y, caballos más caballos menos, creo que nuestra historia está escrita en esas páginas.
O quizás en el último párrafo de “La muerte y la brújula”, el cuento de Borges, donde la víctima de un asesinato inminente le da consejos a su victimario para la próxima vez que lo mate: nuestra historia reciente me deja esa impresión de suicidio deseado, de asesinato con colaboración del muerto. Y creo que antes que seguir en esa espiral de paulatinas descomposiciones, bien podríamos optar por la salida rápida de desaparecer de una vez por todas. Después de todo, en el Perú ha habido un solo profeta verdadero, César Vallejo, y él escribió que “esta dicha tan desgraciada de durar” algún día “se acabará violentamente”.
...
 [Publicado originalmente en la revista Soho, hace dos números].
[Publicado originalmente en la revista Soho, hace dos números].No soy supersticioso. Mi sincero deseo de que el mundo se acabe el año 2012 no responde a una corazonada ni tiene nada que ver con predicciones atribuidas a los antiguos mayas. Proviene, más bien, de una serie de lecturas concretas. He leído, por ejemplo, el libro Temple at the Center of Time, de David Flynn, historiador aficionado que, partiendo de ciertos manuscritos de Isaac Newton, predice que el fin del mundo llegará en el año 2013. Newton, que al final de sus días estaba más interesado en el juicio final que en la gravitación universal, predijo que la cosa sería el 2060, pero Flynn le enmienda la plana con una profusión de datos en los que no vale la pena dudar.
He revisado también, en el website de CNN, en el que deposito ciegamente toda mi fe, un cable de Reuters, fechado el 2 de setiembre del 2003, en que se informa que un equipo de astrónomos británicos ha anunciado la catastrófica colisión de un asteroide con nuestro planeta para mediados del año 2014. También he consultado el volumen Armageddon 2015, de David Walters, donde se pronostica, sobre la base del Libro de las Revelaciones de la Biblia, que Cristo volverá a la tierra el año 2015, y que, con su regreso, se marcará el final de los tiempos. 2013, 2014, 2015. Me he encontrado con avisos semejantes que predicen el apocalipsis para los años 2016, 2017 y 2018, pero les ahorraré el susto de leerlos aquí. No he pasado de esa fecha porque tengo un sentido sumamente modesto del futuro: soy lo que se llama un cortoplacista.
Podría decir que deseo que el mundo acabe el 2012 para no tener que vivir en vilo todo el 2013, año evidentemente signado por la mala suerte, pero prefiero sustentar mi deseo en dos motivos más tangibles. El primero es que un fin del mundo inmediato nos salvaría de todos esos otros apocalipsis, que son una carga demasiado pesada para un mundo tan frágil como el nuestro. El segundo motivo es más provinciano y localista, más estrictamente nacional: el fin del mundo empezó en el Perú hace años y sus próximos episodios —considerando, como lo haría el viejo Marx, que la historia no se repite, pero que, cuando lo hace, lo hace de manera grotesca— no pueden ser sino caricaturescos y no poco degradantes.
Me explico. Tengo la absoluta convicción de que, de no ponerle un punto final a la historia lo antes posible —en un sentido literal y no en el sentido timorato de Fukuyama y compañía—, durante las próximas tres décadas el Perú elegirá democráticamente, como presidentes constitucionales, a Alan García (dos veces), a Keiko Fujimori (dos veces), a Kenji Fujimori (una vez, porque hasta la curva del Armagedón tiene que combarse en algún punto), probablemente a Alejandro Toledo (aunque quizás haya sido demasiado bueno para merecer otra oportunidad) e incluso a Belaunde (sí: me refiero a Fernando Belaunde; sí, entiendo todo lo que eso implica). Además, estoy convencido de que, durante cada uno de esos regímenes, Antauro Humala intentará un golpe de estado, y sé que por lo menos una vez tendrá éxito. ¿Por qué sé todo esto? Porque también he leído el Apocalipsis de San Juan, y, caballos más caballos menos, creo que nuestra historia está escrita en esas páginas.
O quizás en el último párrafo de “La muerte y la brújula”, el cuento de Borges, donde la víctima de un asesinato inminente le da consejos a su victimario para la próxima vez que lo mate: nuestra historia reciente me deja esa impresión de suicidio deseado, de asesinato con colaboración del muerto. Y creo que antes que seguir en esa espiral de paulatinas descomposiciones, bien podríamos optar por la salida rápida de desaparecer de una vez por todas. Después de todo, en el Perú ha habido un solo profeta verdadero, César Vallejo, y él escribió que “esta dicha tan desgraciada de durar” algún día “se acabará violentamente”.
...
18.5.12
Carlos Fuentes, taumaturgo
...
En 1969, en su libro La nueva novela hispanoamericana, Carlos Fuentes se encargó de poner en blanco y negro lo que la mayor parte de los autores del Boom pensaba acerca de su propia relevancia en la historia de la literatura de América Latina: Fuentes afirmó que con él y sus contemporáneos se refundaba la narrativa de la región, que con ellos empezaba la verdadera modernidad en nuestras letras. Las excepciones, autores como Borges, Onetti o Carpentier, eran asimilados al grupo como antecedentes. El gesto era de una arrogancia suprema: desconocía cualquier relevancia a la novela latinoamericana del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Implicaba una reescritura de la historia.
Uno puede execrar esa arrogancia. Pero, al mismo tiempo, es casi imposible suponer que, sin ella, hubieran podido escribirse muchas de las novelas de Fuentes y las novelas del Boom en general. Vargas Llosa hablaba de intentar “la novela total”. Se decía que García Márquez había asesinado y suplantado a Dios. Fuentes proyectaba fundir mito e historia en una nueva forma de relato, y se saltaba a la garrocha la literatura mexicana para presentarse como hijo directo de Joyce, de James, cuando no de Shakespeare y Cervantes (reconocía, sí, la impronta teórica de Paz detrás suyo, el esfuerzo casi sobrehumano de Rulfo). Así como Poe había escrito un ensayo dedicado a considerar la sutileza técnica de su propio poema “El cuervo”, Fuentes escribió (en inglés) un largo artículo con el objetivo de descubrir los innumerables niveles de sentido encerrados en su novela corta Aura.
Eligió bien: es posible que Aura, ese relato fantasmal, insólito, grotesco, sobre la inconsciencia y el anacronismo de la vieja aristocracia mexicana, una nouvelle deslumbrante de inagotable interpretación, sea el texto más brillante de su obra, un relato que Borges hubiera podido llamar (pero no llamó) “perfecto”. Sus grandes novelas históricas, o de aliento histórico, o mítico-histórico (La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente), parecen a veces baldadas por la intención de ser alegorías, y acaso, curiosamente, la distancia que crece hoy entre ellas y nosotros sea consecuencia de la misma intención de modernidad que Fuentes creía su mérito mayor: hoy, seducidos por la postmodernidad, somos menos tolerantes con la inclinación de un novelista a presentarse como el taumaturgo que inventa un universo ficcional en el que están contenidas todas las respuestas a los misterios del universo real. Pero la rueda del tiempo dará una vuelta más, tarde o temprano, y acaso en el futuro volvamos a leer esos libros como túneles excavados hacia verdades trascendentes. Túneles suntuosos y laberínticos, proyectados por la mano de un escritor que muchas veces fue notable.
(Publicado originalmente hace dos días en la revista Siete)
...
En 1969, en su libro La nueva novela hispanoamericana, Carlos Fuentes se encargó de poner en blanco y negro lo que la mayor parte de los autores del Boom pensaba acerca de su propia relevancia en la historia de la literatura de América Latina: Fuentes afirmó que con él y sus contemporáneos se refundaba la narrativa de la región, que con ellos empezaba la verdadera modernidad en nuestras letras. Las excepciones, autores como Borges, Onetti o Carpentier, eran asimilados al grupo como antecedentes. El gesto era de una arrogancia suprema: desconocía cualquier relevancia a la novela latinoamericana del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Implicaba una reescritura de la historia.
Uno puede execrar esa arrogancia. Pero, al mismo tiempo, es casi imposible suponer que, sin ella, hubieran podido escribirse muchas de las novelas de Fuentes y las novelas del Boom en general. Vargas Llosa hablaba de intentar “la novela total”. Se decía que García Márquez había asesinado y suplantado a Dios. Fuentes proyectaba fundir mito e historia en una nueva forma de relato, y se saltaba a la garrocha la literatura mexicana para presentarse como hijo directo de Joyce, de James, cuando no de Shakespeare y Cervantes (reconocía, sí, la impronta teórica de Paz detrás suyo, el esfuerzo casi sobrehumano de Rulfo). Así como Poe había escrito un ensayo dedicado a considerar la sutileza técnica de su propio poema “El cuervo”, Fuentes escribió (en inglés) un largo artículo con el objetivo de descubrir los innumerables niveles de sentido encerrados en su novela corta Aura.
Eligió bien: es posible que Aura, ese relato fantasmal, insólito, grotesco, sobre la inconsciencia y el anacronismo de la vieja aristocracia mexicana, una nouvelle deslumbrante de inagotable interpretación, sea el texto más brillante de su obra, un relato que Borges hubiera podido llamar (pero no llamó) “perfecto”. Sus grandes novelas históricas, o de aliento histórico, o mítico-histórico (La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente), parecen a veces baldadas por la intención de ser alegorías, y acaso, curiosamente, la distancia que crece hoy entre ellas y nosotros sea consecuencia de la misma intención de modernidad que Fuentes creía su mérito mayor: hoy, seducidos por la postmodernidad, somos menos tolerantes con la inclinación de un novelista a presentarse como el taumaturgo que inventa un universo ficcional en el que están contenidas todas las respuestas a los misterios del universo real. Pero la rueda del tiempo dará una vuelta más, tarde o temprano, y acaso en el futuro volvamos a leer esos libros como túneles excavados hacia verdades trascendentes. Túneles suntuosos y laberínticos, proyectados por la mano de un escritor que muchas veces fue notable.
(Publicado originalmente hace dos días en la revista Siete)
...
16.5.12
La mujer es la culpable
...
 Según dijo hace años el obispo de Tenerife, hay menores de 13 años "que desean el abuso e incluso te provocan". Ustedes y yo leemos eso y sentimos ganas de tener a este obispo en frente para pegarle un puñetazo, incluso los que nunca en la vida hemos dado un puñetazo. Nuestra reacción es natural: se llama indignación. Y es una forma particular de indignación: la sentimos cuando un miserable intenta culpar a una víctima del crimen cometido contra ella por su victimario.
Según dijo hace años el obispo de Tenerife, hay menores de 13 años "que desean el abuso e incluso te provocan". Ustedes y yo leemos eso y sentimos ganas de tener a este obispo en frente para pegarle un puñetazo, incluso los que nunca en la vida hemos dado un puñetazo. Nuestra reacción es natural: se llama indignación. Y es una forma particular de indignación: la sentimos cuando un miserable intenta culpar a una víctima del crimen cometido contra ella por su victimario.
Todo lo agrava el hecho de que se trate de crímenes realizados en el marco de una relación jerárquica, llevados a cabo por un poderoso contra la persona sobre la cual ejerce su poder: un jefe sobre un empleado, un adulto sobre un niño, un padre sobre su hijo, un sacerdote sobre un monaguillo, un profesor sobre un alumno, un jefe político sobre un seguidor, un psiquiatra sobre un paciente, un consejero espiritual sobre un discípulo, un policía sobre un recluso, un oficial sobre un soldado, un instructor sobre un recluta, etc.
El último escándalo de ese tipo en el Perú, caso pendiente de juicio cuyos resultados falta conocer, es el del congresista Walter Acha y su ex jefa de prensa, Idelia Calderón, que lo acusa de haberla drogrado en un hotel, haber abusado sexualmente de ella, haberla dejado embarazada, haber reconocido el hecho y haber aconsejado un aborto que finalmente no debió forzarse porque ocurrió naturalmente, debido al estrés de la situación. Existe una grabación que parece apoyar muchas de esas presunciones.
Mientras el partido de gobierno expulsa a Acha y el consenso parlamentario parece ser levantarle la inmunidad lo antes posible para que sea sometido a juicio, no faltan los pupilos del obispo de Tenerife, que prefieren, antes de cualquier averiguación, echar sombras sobre la posible víctima, deslizar comentarios intrigantes sobre la conducta de ella, poner en duda cada una de sus palabras, dibujar una sonrisa cínica ante sus declaraciones, y acusarla implícitamente de propiciar la intimidad con Acha, o incluso de sostener una relación voluntaria aunque clandestina con él. Para ellos, no hay que juzgar el posible crimen: primero hay que juzgar a la posible víctima.
La primera es Luisa María Cuculiza. La conocemos desde hace tiempo. Es la hipócrita que se ha pasado veinte años vendiendo una imagen de defensora de la mujer sin tener el menor escrúpulo para, al mismo tiempo, apañar el crimen misógino más masivo de la historia del Perú: el caso de las esterilizaciones forzadas ordenadas por el gobierno de su patrón, el criminal Alberto Fujimori, al que ella representó y representa en el Congreso de la República hasta el día de hoy.
Cuculiza, tras recitar alguna condena burocrática y formulaica contra el congresista Acha, pasó a explayarse acerca de las oscuridades del espíritu y los errores lógicos de una mujer que aceptaba dormir en una misma habitación de hotel con el parlamentario, a pesar de que todas las versiones publicadas hasta hoy señalan que Idelia Calderón fue llevada a esa habitación con engaños y después, según dice su acusación, incapacitada con drogas y dejada inconsciente.
Y para que la cosa no quede ahí, para darle a sus declaraciones ese toque adicional de bajeza que todos hemos aprendido a esperar del fujimorismo, Cuculiza señaló que Idelia Calderón no debió dormir en esa habitación porque debió "guardar respeto y distancia con su jefe". Así es: Cuculiza sostiene que la violación jamás se habría producido si Idelia Calderón le hubiera "guardado respeto" a su jefe. Se puede especular si quien dice tal cosa es totalmente idiota o si es simplemente hipócrita. Está fuera de discusión que quien dice eso es un cuerpo ocupado por un espiritu muy pobre.
Entonces surge el segundo discípulo del obispo de Tenerife: Beto Ortiz. Ortiz aparece de inmediato en las pantallas de nuestros televisores para defender la postura de Cuculiza. Se refiere a ella como una "reconocida defensora de los derechos de la mujer". Entrevista al abogado de Idelia Calderón y la conversación no sólo produce indignación sino además, curiosamente, vergüenza ajena: Ortiz claramente no sabe nada sobre el caso, sus preguntas son torpes, sus datos están errados, su información es patentemente incompleta, pero lo que está realmente mal, lo que resulta chocante, es que Ortiz despliega todos y cada uno de los argumentos de la más envejecida y aberrante misoginia.
Ortiz, que durante casi toda la entrevista hace la mueca de una sonrisa sardónica, como si con ella desarmara los argumentos del abogado, y que claramente confunde el cinismo con inteligencia, se suma con sus posturas a la idea (la típica idea machista) de que cualquier mujer que provee a su victimario con la posibilidad material de cometer una violación es la verdadera responsable de la violación, alguien a quien hay que mirar con suspicacia, alguien en quien hay que sospechar malicia, cuando no, directamente, culpa.
Todo eso, que ya sería un extremo de miseria en cualquiera, es poca bajeza para los estándares de Ortiz. Por eso añade más: pone en duda la catadura moral de Calderón deslizando la idea de que todo lo que la mujer busca es escándalo y el posible beneficio de un escándalo. En el colmo de lo patético se atreve a colocarse a sí mismo como árbitro moral preguntando por qué Idelia Calderón no abrió el proceso en silencio, para salvar en el futuro a su hijo de la crisis emocional de saberse producto de una violación. El abogado le informa a Ortiz lo que cualquiera que hubiera seguido las noticias ya sabía: que el hijo no existe porque Idelia Calderón sufrió un aborto natural.
Cualquier otro se callaría un instante para evaluar lo triste de esa circunstancia. Ortiz no: él reacciona de la única manera en que puede hacerlo un alma tan penosa como la suya: primero, sonríe; luego, sugiere que ese aborto hace el caso de Calderón todavía más sospechoso. "Eso complica más, ¿no? Quita credibilidad", dice, patéticamente. Y, por último, menos de un minuto después de haber expresado su hipócrita preocupación por el futuro del niño, Ortiz bromea sobre la desaparición del nonato: "Providencial el aborto, en todo caso", dice. Y uno, sentado frente a la tele, siente náuseas.
Quiero regresar sobre un punto: el momento en el que Ortiz dice: "no había necesidad de exponer un tema de tanta intimidad en la televisión". Si no estuviera claro que el guión de esta nefasta entrevista parece escrito por un misógino activista, un flagrante enemigo de los derechos de la mujer, esa frase lo hace nítido y transparente. En el Perú, como en todo el mundo, se producen violaciones sexuales diariamente y la inmensa mayoría no son denunciadas. Y todos sabemos que la razón más común para la falta de denuncias es que cientos de miles de mujeres agredidas intuyen que, en caso de denunciar una violación, no faltará quien quiera ponerlas en el banquillo de los acusados.
Y Ortiz les acaba de dar un buen motivo para seguir temiendo, para seguir en silencio. En efecto, Ortiz, como Cuculiza, ha colocado a Idelia Calderón en el banquillo de los acusados sin siquiera tomarse el trabajo de revisar el caso, sin conocer ningún pormenor. Y con cada sospecha gratuita sobre ella, ha levantado un fragmento de culpa de los hombros del acusado.
Es cierto, como dije: Acha es un acusado, no un reo sentenciado, y los periodistas tienen el deber de excavar más allá de la superficie, pero eso no implica voltear la relación entre acusado y acusador por puro prejuicio, y nadie puede ir más allá de la superficie sin conocer siquiera la superficie. Porque entonces el periodista se descubre como un inepto, y la ineptitud de un periodista puede tener consecuencias muy graves: consecuencias que, en este caso, van más allá del caso particular y atañen a todo un problema social.
No es necesario que una mujer sea secuestrada en un paradero de microbús, arrastrada a un callejón, golpeada en la oscuridad, y penetrada entre amenazas para que juzguemos que ha sido violada. Las mujeres pueden ser violadas por compañeros de trabajo, por amigos, por amantes; pueden ser violadas en su propia cama por sus propios maridos, noche tras noche, con sus hijos durmiendo en la habitación de al lado. También pueden ser violadas por un jefe inescrupuloso en un hotel de provincia. Y si aceptaron o no aceptaron entrar en la habitación no es un desagravio para el posible violador pero, sobre todo, no puede ser un agravio para ellas.
Y Ortiz, que es tan estetóreo y tan informal con tantas cosas, debería saber que contra el abuso no se tiene que luchar en silencio ni guardar las formas. El abuso de menores, el maltrato a los hijos, la violencia doméstica y decenas de otros fenómenos criminales de nuestra sociedad, son también "íntimos", como diría Ortiz: ocurren entre cuatro paredes, sus protagonistas son próximos, la sociedad suele no sospechar nada. Y la publicidad, en todos los casos, puede ser estigmatizadora. Pero no se culpa del estigma a quien sufre la violencia del primer estigma. A menos que queramos que todos los delitos que ocurren en la intimidad permanezcan para siempre en la intimidad. Pero para eso, como dije, hay que ser o muy idiota o muy hipócrita o muy inescrupuloso, o las tres cosas al mismo tiempo.
...
 Según dijo hace años el obispo de Tenerife, hay menores de 13 años "que desean el abuso e incluso te provocan". Ustedes y yo leemos eso y sentimos ganas de tener a este obispo en frente para pegarle un puñetazo, incluso los que nunca en la vida hemos dado un puñetazo. Nuestra reacción es natural: se llama indignación. Y es una forma particular de indignación: la sentimos cuando un miserable intenta culpar a una víctima del crimen cometido contra ella por su victimario.
Según dijo hace años el obispo de Tenerife, hay menores de 13 años "que desean el abuso e incluso te provocan". Ustedes y yo leemos eso y sentimos ganas de tener a este obispo en frente para pegarle un puñetazo, incluso los que nunca en la vida hemos dado un puñetazo. Nuestra reacción es natural: se llama indignación. Y es una forma particular de indignación: la sentimos cuando un miserable intenta culpar a una víctima del crimen cometido contra ella por su victimario.Todo lo agrava el hecho de que se trate de crímenes realizados en el marco de una relación jerárquica, llevados a cabo por un poderoso contra la persona sobre la cual ejerce su poder: un jefe sobre un empleado, un adulto sobre un niño, un padre sobre su hijo, un sacerdote sobre un monaguillo, un profesor sobre un alumno, un jefe político sobre un seguidor, un psiquiatra sobre un paciente, un consejero espiritual sobre un discípulo, un policía sobre un recluso, un oficial sobre un soldado, un instructor sobre un recluta, etc.
El último escándalo de ese tipo en el Perú, caso pendiente de juicio cuyos resultados falta conocer, es el del congresista Walter Acha y su ex jefa de prensa, Idelia Calderón, que lo acusa de haberla drogrado en un hotel, haber abusado sexualmente de ella, haberla dejado embarazada, haber reconocido el hecho y haber aconsejado un aborto que finalmente no debió forzarse porque ocurrió naturalmente, debido al estrés de la situación. Existe una grabación que parece apoyar muchas de esas presunciones.
Mientras el partido de gobierno expulsa a Acha y el consenso parlamentario parece ser levantarle la inmunidad lo antes posible para que sea sometido a juicio, no faltan los pupilos del obispo de Tenerife, que prefieren, antes de cualquier averiguación, echar sombras sobre la posible víctima, deslizar comentarios intrigantes sobre la conducta de ella, poner en duda cada una de sus palabras, dibujar una sonrisa cínica ante sus declaraciones, y acusarla implícitamente de propiciar la intimidad con Acha, o incluso de sostener una relación voluntaria aunque clandestina con él. Para ellos, no hay que juzgar el posible crimen: primero hay que juzgar a la posible víctima.
La primera es Luisa María Cuculiza. La conocemos desde hace tiempo. Es la hipócrita que se ha pasado veinte años vendiendo una imagen de defensora de la mujer sin tener el menor escrúpulo para, al mismo tiempo, apañar el crimen misógino más masivo de la historia del Perú: el caso de las esterilizaciones forzadas ordenadas por el gobierno de su patrón, el criminal Alberto Fujimori, al que ella representó y representa en el Congreso de la República hasta el día de hoy.
Cuculiza, tras recitar alguna condena burocrática y formulaica contra el congresista Acha, pasó a explayarse acerca de las oscuridades del espíritu y los errores lógicos de una mujer que aceptaba dormir en una misma habitación de hotel con el parlamentario, a pesar de que todas las versiones publicadas hasta hoy señalan que Idelia Calderón fue llevada a esa habitación con engaños y después, según dice su acusación, incapacitada con drogas y dejada inconsciente.
Y para que la cosa no quede ahí, para darle a sus declaraciones ese toque adicional de bajeza que todos hemos aprendido a esperar del fujimorismo, Cuculiza señaló que Idelia Calderón no debió dormir en esa habitación porque debió "guardar respeto y distancia con su jefe". Así es: Cuculiza sostiene que la violación jamás se habría producido si Idelia Calderón le hubiera "guardado respeto" a su jefe. Se puede especular si quien dice tal cosa es totalmente idiota o si es simplemente hipócrita. Está fuera de discusión que quien dice eso es un cuerpo ocupado por un espiritu muy pobre.
Entonces surge el segundo discípulo del obispo de Tenerife: Beto Ortiz. Ortiz aparece de inmediato en las pantallas de nuestros televisores para defender la postura de Cuculiza. Se refiere a ella como una "reconocida defensora de los derechos de la mujer". Entrevista al abogado de Idelia Calderón y la conversación no sólo produce indignación sino además, curiosamente, vergüenza ajena: Ortiz claramente no sabe nada sobre el caso, sus preguntas son torpes, sus datos están errados, su información es patentemente incompleta, pero lo que está realmente mal, lo que resulta chocante, es que Ortiz despliega todos y cada uno de los argumentos de la más envejecida y aberrante misoginia.
Ortiz, que durante casi toda la entrevista hace la mueca de una sonrisa sardónica, como si con ella desarmara los argumentos del abogado, y que claramente confunde el cinismo con inteligencia, se suma con sus posturas a la idea (la típica idea machista) de que cualquier mujer que provee a su victimario con la posibilidad material de cometer una violación es la verdadera responsable de la violación, alguien a quien hay que mirar con suspicacia, alguien en quien hay que sospechar malicia, cuando no, directamente, culpa.
Todo eso, que ya sería un extremo de miseria en cualquiera, es poca bajeza para los estándares de Ortiz. Por eso añade más: pone en duda la catadura moral de Calderón deslizando la idea de que todo lo que la mujer busca es escándalo y el posible beneficio de un escándalo. En el colmo de lo patético se atreve a colocarse a sí mismo como árbitro moral preguntando por qué Idelia Calderón no abrió el proceso en silencio, para salvar en el futuro a su hijo de la crisis emocional de saberse producto de una violación. El abogado le informa a Ortiz lo que cualquiera que hubiera seguido las noticias ya sabía: que el hijo no existe porque Idelia Calderón sufrió un aborto natural.
Cualquier otro se callaría un instante para evaluar lo triste de esa circunstancia. Ortiz no: él reacciona de la única manera en que puede hacerlo un alma tan penosa como la suya: primero, sonríe; luego, sugiere que ese aborto hace el caso de Calderón todavía más sospechoso. "Eso complica más, ¿no? Quita credibilidad", dice, patéticamente. Y, por último, menos de un minuto después de haber expresado su hipócrita preocupación por el futuro del niño, Ortiz bromea sobre la desaparición del nonato: "Providencial el aborto, en todo caso", dice. Y uno, sentado frente a la tele, siente náuseas.
Quiero regresar sobre un punto: el momento en el que Ortiz dice: "no había necesidad de exponer un tema de tanta intimidad en la televisión". Si no estuviera claro que el guión de esta nefasta entrevista parece escrito por un misógino activista, un flagrante enemigo de los derechos de la mujer, esa frase lo hace nítido y transparente. En el Perú, como en todo el mundo, se producen violaciones sexuales diariamente y la inmensa mayoría no son denunciadas. Y todos sabemos que la razón más común para la falta de denuncias es que cientos de miles de mujeres agredidas intuyen que, en caso de denunciar una violación, no faltará quien quiera ponerlas en el banquillo de los acusados.
Y Ortiz les acaba de dar un buen motivo para seguir temiendo, para seguir en silencio. En efecto, Ortiz, como Cuculiza, ha colocado a Idelia Calderón en el banquillo de los acusados sin siquiera tomarse el trabajo de revisar el caso, sin conocer ningún pormenor. Y con cada sospecha gratuita sobre ella, ha levantado un fragmento de culpa de los hombros del acusado.
Es cierto, como dije: Acha es un acusado, no un reo sentenciado, y los periodistas tienen el deber de excavar más allá de la superficie, pero eso no implica voltear la relación entre acusado y acusador por puro prejuicio, y nadie puede ir más allá de la superficie sin conocer siquiera la superficie. Porque entonces el periodista se descubre como un inepto, y la ineptitud de un periodista puede tener consecuencias muy graves: consecuencias que, en este caso, van más allá del caso particular y atañen a todo un problema social.
No es necesario que una mujer sea secuestrada en un paradero de microbús, arrastrada a un callejón, golpeada en la oscuridad, y penetrada entre amenazas para que juzguemos que ha sido violada. Las mujeres pueden ser violadas por compañeros de trabajo, por amigos, por amantes; pueden ser violadas en su propia cama por sus propios maridos, noche tras noche, con sus hijos durmiendo en la habitación de al lado. También pueden ser violadas por un jefe inescrupuloso en un hotel de provincia. Y si aceptaron o no aceptaron entrar en la habitación no es un desagravio para el posible violador pero, sobre todo, no puede ser un agravio para ellas.
Y Ortiz, que es tan estetóreo y tan informal con tantas cosas, debería saber que contra el abuso no se tiene que luchar en silencio ni guardar las formas. El abuso de menores, el maltrato a los hijos, la violencia doméstica y decenas de otros fenómenos criminales de nuestra sociedad, son también "íntimos", como diría Ortiz: ocurren entre cuatro paredes, sus protagonistas son próximos, la sociedad suele no sospechar nada. Y la publicidad, en todos los casos, puede ser estigmatizadora. Pero no se culpa del estigma a quien sufre la violencia del primer estigma. A menos que queramos que todos los delitos que ocurren en la intimidad permanezcan para siempre en la intimidad. Pero para eso, como dije, hay que ser o muy idiota o muy hipócrita o muy inescrupuloso, o las tres cosas al mismo tiempo.
...
13.5.12
Conmovedora hipocresía
...
Espero que a nadie se le haya pasado este domingo el conmovedor artículo de Beto Ortiz, homenaje a todas las madres que han perdido un hijo. Sería interesante, sin embargo, que Beto nos cuente por qué no ha respondido la aclaración que, un día antes, le hicieron otras personas que han perdido hijos y hermanos y esposos, acerca de las mentiras que el supuesto periodista ha dicho sobre ellos, alegremente, en días últimos. Aquí tienen el enlace y juzguen por ustedes mismos.
...
Espero que a nadie se le haya pasado este domingo el conmovedor artículo de Beto Ortiz, homenaje a todas las madres que han perdido un hijo. Sería interesante, sin embargo, que Beto nos cuente por qué no ha respondido la aclaración que, un día antes, le hicieron otras personas que han perdido hijos y hermanos y esposos, acerca de las mentiras que el supuesto periodista ha dicho sobre ellos, alegremente, en días últimos. Aquí tienen el enlace y juzguen por ustedes mismos.
...
11.5.12
El nefasto Cardenal Cipriani
...
 Un día, durante los años de las masacres y las desapariciones, apareció a un lado de la puerta del Arzobispado de Ayacucho una pizarra en la que se leía "No se aceptan reclamos sobre derechos humanos".
Un día, durante los años de las masacres y las desapariciones, apareció a un lado de la puerta del Arzobispado de Ayacucho una pizarra en la que se leía "No se aceptan reclamos sobre derechos humanos".
Alguien habrá pensado que era una broma, pero no: era una disposición del Arzobispo. Cuando, años después, la Iglesia Católica peruana puso a ese mismo hombre, Juan Luis Cirpriani, en el escalón individual más alto de su jerarquía, se hizo el daño mayor que se haya podido autoinfligir en su historia reciente.
No importa si uno es católico o no, cristiano o no, o, en general, si uno es religioso o no lo es: las iglesias existen debido a la necesidad humana de buscar referentes sólidos y tangibles para sus ideas morales. Ese aviso de Cipriani no era una declaración de los principios de la Iglesia (de hecho, era su flagrante transgresión), pero sí dejaba en claro cuál es la moral que, según Cipriani, la Iglesia debía defender y tratar de consolidar.
Cuando, en los años siguientes, Cipriani se convirtió en abogado oficioso de delincuentes encarcelados por crímenes contra la humanidad, cuando llamó "cojudez" a los organismos que reclaman por la defensa de los derechos humanos, cuando se ofreció de voluntario capellán para dar sermones salpicados de groserías en uno de los campos de torturas del régimen fujimorista, cuando declaró que la creación de un Museo de la Memoria no era una idea conciliable con el cristianismo, no estaba haciendo sino ser consecuente con el principio expresado en ese pizarrón huamanguino: en un país mayoritriamente católico, monseñor Cipriani es un feroz enemigo de sus feligreses, por lo menos, de los que más urgentemente podrían necesitarlo.
No tengo una estadística que respalde mi idea; es tan sólo una impresión, y la impresión de alguien que no es católico: es posible que Cipriani sea responsable de más deserciones y abandonos de la fe católica, o de la esfera de influencia de la Iglesia Católica, que cualquier otro individuo en la historia contemporánea del Perú.
Resulta casi inconcebible la idea de un joven empático y caritativo, preocupado por el bienestar material y espiritual de sus prójimos, que, viendo la ejecutoria pública de Cipriani, diga un día: "este es el camino". Es muy fácil imaginar a ese mismo joven o a esa misma chica pensando: "si esto es la Iglesia Católica, no quiero tener que ver nada con ella".
Ahora, Cipriani decide quitarle al padre Gastón Garatea el permiso eclesiástico para cumplir su misión de sacerdote católico. ¿Por qué? Porque el padre Garatea ha incurrido en la imperdonable falta de declarar que las uniones civiles homosexuales deberían ser reconocidas legalmente.
Obviamente la posición de Garatea no es la posición oficial de la Iglesia. Sospecho que considerar una cojudez a los derechos humanos y negar consejo y ayuda, o simplemente conmiseración y caridad, a las víctimas del terrorismo y de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, y servir de aliado perenne a una dictadura homicida, todo eso tampoco es una posición oficial de la Iglesia.
Pero hoy, la Iglesia que premió a Cipriani por todo eso, otorgándole obispado, arzobispado, cardenalato, un sitio en la Congregación por las Causas de los Santos y otro en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que lo colocó a la cabeza de la cristiandad peruana y que lo consideró entre los posibles reemplazos del Papa anterior, esa misma Iglesia, hablando a través de los labios de ese mismo individuo abominable, piensa que las declaraciones del padre Gastón Garatea lo inhabilitan para ejercer las prerrogativas y los deberes del sacerdocio.
Mi impresión es que, gracias a estas cosas, el catolicismo en el Perú, como compromiso individual, como compromiso de fe personal, se va convertiendo en una religión que sólo es justo ejercer fuera de la esfera de influencia de las autoridades de la Iglesia, por lo menos hasta que la Iglesia se limpie de sus excrecencias en lugar de otorgarles cada vez más poder y hacerlas cada vez más centrales.
Cipriani, evidentemente, no está tomando esta medida para preservar la doctrina: está cobrándose venganza contra un sacerdote progresista, ex-miembro de la Comisión de la Verdad, contra un sacerdote intelectual que espera de sus feligreses racionalidad y, sobre todo, la convicción de que la búsqueda del bien es el principio irrenunciable de una profesión de fe cristiana. Cipriani está actuando una vez más como el leguleyo lamentable que es, el abogado de nuestros peores demonios, dispuesto a sofocar toda verdadera forma de bondad que aflore entre los suyos.
PD.- También es bueno recordar que el padre Gastón Garatea venía trabajando desde hace varios años en el área de responsabilidad social de la PUCP, de modo que este ataque también es un nuevo manotazo que Cipriani da contra la comunidad universitaria de ese centro de estudios, al que viene acosando y del que trata de adueñarse desde que tuvo el poder necesario para intentarlo.
...
 Un día, durante los años de las masacres y las desapariciones, apareció a un lado de la puerta del Arzobispado de Ayacucho una pizarra en la que se leía "No se aceptan reclamos sobre derechos humanos".
Un día, durante los años de las masacres y las desapariciones, apareció a un lado de la puerta del Arzobispado de Ayacucho una pizarra en la que se leía "No se aceptan reclamos sobre derechos humanos".Alguien habrá pensado que era una broma, pero no: era una disposición del Arzobispo. Cuando, años después, la Iglesia Católica peruana puso a ese mismo hombre, Juan Luis Cirpriani, en el escalón individual más alto de su jerarquía, se hizo el daño mayor que se haya podido autoinfligir en su historia reciente.
No importa si uno es católico o no, cristiano o no, o, en general, si uno es religioso o no lo es: las iglesias existen debido a la necesidad humana de buscar referentes sólidos y tangibles para sus ideas morales. Ese aviso de Cipriani no era una declaración de los principios de la Iglesia (de hecho, era su flagrante transgresión), pero sí dejaba en claro cuál es la moral que, según Cipriani, la Iglesia debía defender y tratar de consolidar.
Cuando, en los años siguientes, Cipriani se convirtió en abogado oficioso de delincuentes encarcelados por crímenes contra la humanidad, cuando llamó "cojudez" a los organismos que reclaman por la defensa de los derechos humanos, cuando se ofreció de voluntario capellán para dar sermones salpicados de groserías en uno de los campos de torturas del régimen fujimorista, cuando declaró que la creación de un Museo de la Memoria no era una idea conciliable con el cristianismo, no estaba haciendo sino ser consecuente con el principio expresado en ese pizarrón huamanguino: en un país mayoritriamente católico, monseñor Cipriani es un feroz enemigo de sus feligreses, por lo menos, de los que más urgentemente podrían necesitarlo.
No tengo una estadística que respalde mi idea; es tan sólo una impresión, y la impresión de alguien que no es católico: es posible que Cipriani sea responsable de más deserciones y abandonos de la fe católica, o de la esfera de influencia de la Iglesia Católica, que cualquier otro individuo en la historia contemporánea del Perú.
Resulta casi inconcebible la idea de un joven empático y caritativo, preocupado por el bienestar material y espiritual de sus prójimos, que, viendo la ejecutoria pública de Cipriani, diga un día: "este es el camino". Es muy fácil imaginar a ese mismo joven o a esa misma chica pensando: "si esto es la Iglesia Católica, no quiero tener que ver nada con ella".
Ahora, Cipriani decide quitarle al padre Gastón Garatea el permiso eclesiástico para cumplir su misión de sacerdote católico. ¿Por qué? Porque el padre Garatea ha incurrido en la imperdonable falta de declarar que las uniones civiles homosexuales deberían ser reconocidas legalmente.
Obviamente la posición de Garatea no es la posición oficial de la Iglesia. Sospecho que considerar una cojudez a los derechos humanos y negar consejo y ayuda, o simplemente conmiseración y caridad, a las víctimas del terrorismo y de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, y servir de aliado perenne a una dictadura homicida, todo eso tampoco es una posición oficial de la Iglesia.
Pero hoy, la Iglesia que premió a Cipriani por todo eso, otorgándole obispado, arzobispado, cardenalato, un sitio en la Congregación por las Causas de los Santos y otro en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que lo colocó a la cabeza de la cristiandad peruana y que lo consideró entre los posibles reemplazos del Papa anterior, esa misma Iglesia, hablando a través de los labios de ese mismo individuo abominable, piensa que las declaraciones del padre Gastón Garatea lo inhabilitan para ejercer las prerrogativas y los deberes del sacerdocio.
Mi impresión es que, gracias a estas cosas, el catolicismo en el Perú, como compromiso individual, como compromiso de fe personal, se va convertiendo en una religión que sólo es justo ejercer fuera de la esfera de influencia de las autoridades de la Iglesia, por lo menos hasta que la Iglesia se limpie de sus excrecencias en lugar de otorgarles cada vez más poder y hacerlas cada vez más centrales.
Cipriani, evidentemente, no está tomando esta medida para preservar la doctrina: está cobrándose venganza contra un sacerdote progresista, ex-miembro de la Comisión de la Verdad, contra un sacerdote intelectual que espera de sus feligreses racionalidad y, sobre todo, la convicción de que la búsqueda del bien es el principio irrenunciable de una profesión de fe cristiana. Cipriani está actuando una vez más como el leguleyo lamentable que es, el abogado de nuestros peores demonios, dispuesto a sofocar toda verdadera forma de bondad que aflore entre los suyos.
PD.- También es bueno recordar que el padre Gastón Garatea venía trabajando desde hace varios años en el área de responsabilidad social de la PUCP, de modo que este ataque también es un nuevo manotazo que Cipriani da contra la comunidad universitaria de ese centro de estudios, al que viene acosando y del que trata de adueñarse desde que tuvo el poder necesario para intentarlo.
...
25.4.12
Martha Hildebrandt, la falsa intelectual
...
 Los tuiteros de todo el mundo tienen un motivo para enorgullecerse: Martha Hildebrandt los desprecia. O desprecia, al menos, la tecnología que usan y el lenguaje con el que se comunican cuando usan esa tecnología. Pero ya sabemos que entre despreciar el lenguaje de una persona y despreciar a la persona misma no hay una gran distancia; así que repito la primera idea: Martha Hildebrandt los desprecia.
Los tuiteros de todo el mundo tienen un motivo para enorgullecerse: Martha Hildebrandt los desprecia. O desprecia, al menos, la tecnología que usan y el lenguaje con el que se comunican cuando usan esa tecnología. Pero ya sabemos que entre despreciar el lenguaje de una persona y despreciar a la persona misma no hay una gran distancia; así que repito la primera idea: Martha Hildebrandt los desprecia.
¿Por qué enorgullecerse de eso? Porque hay otras cosas que Martha Hildebrandt ha despreciado públicamente en las últimas décadas: la limpieza electoral, la democracia, a las culturas populares, a los grupos étnicos marginados, el lenguaje de los grupos étnicos marginados, a los pobres del Perú que no tienen dinero suficiente para costearse una educación. Y hay cosas que ha adorado y abrazado con pasión: autogolpes, cierres del Congreso, dictaduras, políticas homicidas, una visión autoritaria y jerárquica de la cultura, a un líder político encarcelado por crímenes contra la humanidad, etc.
"No puedo manejar ese lenguaje, ni quiero ni nunca he hecho el esfuerzo por conseguirlo", ha dicho Hildebrandt sobre el tema. Y esa parte de sus declaraciones no merecería una crítica si provinieran de otra persona. Pero provienen de una lingüista, es decir, de una persona que, se supone, está interesada en la comprensión de la naturaleza y el uso del lenguaje como parte del fenómeno humano. “Jamás aspiraré a entender eso [las redes sociales]", ha declarado, sin embargo.
Y además lo dice en el contexto de una conversación sobre el estado de la educación en el Perú. Y no sé los demás pero a mí la impresión que me deja es que su aporte como lingüista a la educacón peruana, a través de declaraciones como ésta, consiste básicamente en dos cosas:
1) Hacerle pensar a las personas que, si no usan el lenguaje como ella, entonces lo usan mal, lo cual es tan arbitrario como decir que los que no caminan como ella caminan mal o que los que no siguen sus modales de mesa no saben comer, pero que en el fondo es un intento de hacer creer que quienes no piensan como ella no saben pensar (porque en las versiones autoritarias del lenguaje, las formas "correctas" de expresarse corresponden a las formas "correctas" de pensar). Es una postura sin justificación, que convierte el lenguaje en un emblema de poder y convierte a la lingüista Hildebrandt en eso que durante años ha tratado de ser: el estándar contra el cual se deben medir todos los usos del español peruano.
2) Hacerle pensar a las personas que un intelectual, por ejemplo un lingüista, puede congelar su objeto de estudio, parcelarlo y sacarlo de su contexto social o histórico, eliminar de él todos los accidentes que prefiere no ver, y decidir que no hará siquiera el intento de comprender los fenómenos que no le resultan simpáticos. Hildebrandt se presenta a sí misma en esas declaraciones como una lingüista que no tiene interés alguno en comprender cómo funciona el lenguaje, una vez que el lenguaje deja de tener la forma que a ella le parece más "respetable". ¿Cómo entender eso en el contexto de una declaración sobre la educación en el Perú? Fácil: es el ejemplo de un científico que no cree en la ciencia; el ejemplo de cómo ser un profesional mediocre y vivir orgulloso de serlo.
Un ejemplo de cómo sí piensa un lingüista de verdad cuando se enfrenta al fenómeno de los usos dialectales comunes en las redes sociales (sobre todo en el Twitter) y en la práctica del text-messaging, lo pueden encontrar en "Talking with your Fingers", un artículo de John McWhorter en el New York Times, del que traduzco un párrafo pertinente:
(Los dos artículos que enlazo los conocí a través de Miguel Rodríguez Mondoñedo).
...
 Los tuiteros de todo el mundo tienen un motivo para enorgullecerse: Martha Hildebrandt los desprecia. O desprecia, al menos, la tecnología que usan y el lenguaje con el que se comunican cuando usan esa tecnología. Pero ya sabemos que entre despreciar el lenguaje de una persona y despreciar a la persona misma no hay una gran distancia; así que repito la primera idea: Martha Hildebrandt los desprecia.
Los tuiteros de todo el mundo tienen un motivo para enorgullecerse: Martha Hildebrandt los desprecia. O desprecia, al menos, la tecnología que usan y el lenguaje con el que se comunican cuando usan esa tecnología. Pero ya sabemos que entre despreciar el lenguaje de una persona y despreciar a la persona misma no hay una gran distancia; así que repito la primera idea: Martha Hildebrandt los desprecia.¿Por qué enorgullecerse de eso? Porque hay otras cosas que Martha Hildebrandt ha despreciado públicamente en las últimas décadas: la limpieza electoral, la democracia, a las culturas populares, a los grupos étnicos marginados, el lenguaje de los grupos étnicos marginados, a los pobres del Perú que no tienen dinero suficiente para costearse una educación. Y hay cosas que ha adorado y abrazado con pasión: autogolpes, cierres del Congreso, dictaduras, políticas homicidas, una visión autoritaria y jerárquica de la cultura, a un líder político encarcelado por crímenes contra la humanidad, etc.
"No puedo manejar ese lenguaje, ni quiero ni nunca he hecho el esfuerzo por conseguirlo", ha dicho Hildebrandt sobre el tema. Y esa parte de sus declaraciones no merecería una crítica si provinieran de otra persona. Pero provienen de una lingüista, es decir, de una persona que, se supone, está interesada en la comprensión de la naturaleza y el uso del lenguaje como parte del fenómeno humano. “Jamás aspiraré a entender eso [las redes sociales]", ha declarado, sin embargo.
Y además lo dice en el contexto de una conversación sobre el estado de la educación en el Perú. Y no sé los demás pero a mí la impresión que me deja es que su aporte como lingüista a la educacón peruana, a través de declaraciones como ésta, consiste básicamente en dos cosas:
1) Hacerle pensar a las personas que, si no usan el lenguaje como ella, entonces lo usan mal, lo cual es tan arbitrario como decir que los que no caminan como ella caminan mal o que los que no siguen sus modales de mesa no saben comer, pero que en el fondo es un intento de hacer creer que quienes no piensan como ella no saben pensar (porque en las versiones autoritarias del lenguaje, las formas "correctas" de expresarse corresponden a las formas "correctas" de pensar). Es una postura sin justificación, que convierte el lenguaje en un emblema de poder y convierte a la lingüista Hildebrandt en eso que durante años ha tratado de ser: el estándar contra el cual se deben medir todos los usos del español peruano.
2) Hacerle pensar a las personas que un intelectual, por ejemplo un lingüista, puede congelar su objeto de estudio, parcelarlo y sacarlo de su contexto social o histórico, eliminar de él todos los accidentes que prefiere no ver, y decidir que no hará siquiera el intento de comprender los fenómenos que no le resultan simpáticos. Hildebrandt se presenta a sí misma en esas declaraciones como una lingüista que no tiene interés alguno en comprender cómo funciona el lenguaje, una vez que el lenguaje deja de tener la forma que a ella le parece más "respetable". ¿Cómo entender eso en el contexto de una declaración sobre la educación en el Perú? Fácil: es el ejemplo de un científico que no cree en la ciencia; el ejemplo de cómo ser un profesional mediocre y vivir orgulloso de serlo.
Un ejemplo de cómo sí piensa un lingüista de verdad cuando se enfrenta al fenómeno de los usos dialectales comunes en las redes sociales (sobre todo en el Twitter) y en la práctica del text-messaging, lo pueden encontrar en "Talking with your Fingers", un artículo de John McWhorter en el New York Times, del que traduzco un párrafo pertinente:
"Las tecnologías de teclado, que nos permiten producir y recibir comunicaciones escritas con una velocidad sin precedentes, hacen posible algo desconocido para la humanidad hasta hoy: la conversación escrita. En este sentido, [los tweets] no son "escritura" en el sentido al que estamos acostumbrados. Son habla digital (habla con los dedos). La idea de que el correo electrónico y los mensajes de texto son "mala escritura" es análoga, así, a la idea de que los Rolling Stones producen "mala música" porque no usan violas. Noten que uno no puede hablar letras mayúsculas ni signos de puntuación. Si aceptamos que el correo electrónico y los mensajes de texto son una nueva manera de hablar, entonces su informalidad con asuntos de mayúsculas o minúsculas o con las comas no sólo es esperable sino que no es nada excepcional".Podemos pensar eso, como piensa un lingüista que invierte un poco de tiempo en reflexionar sobre el asunto (o podemos pensar las cosas que piensan otros lingüistas que han estudiado el tema); o podemos hacer como la seudo-intelectual Martha Hildebrandt y simplemente despreciar todo el fenómeno y a toda la gente asociada con el fenómeno. Que un día seremos todos.
(Los dos artículos que enlazo los conocí a través de Miguel Rodríguez Mondoñedo).
...
23.4.12
Feliz día, libro
 Día del libro. Y yo estúpidamente pensé que mis recomendaciones iban a caber en un tweet. Me pasé por mil caracteres pero aún conservo el espíritu cablegráfico y aquí van mis consejos. Disculpen si no son demasiado originales y pásenme totalmente por alto si les recomiendo puras cosas que ya conocen.
Día del libro. Y yo estúpidamente pensé que mis recomendaciones iban a caber en un tweet. Me pasé por mil caracteres pero aún conservo el espíritu cablegráfico y aquí van mis consejos. Disculpen si no son demasiado originales y pásenme totalmente por alto si les recomiendo puras cosas que ya conocen.Para que no sea excepción, como todos los años desde el 2004, les recomiendo leer a Mario Levrero, sobre todo París, La ciudad y El lugar, y también al holandés Harry Mulisch, sobre todo El procedimiento, El asalto y Sigfrido.
Les recomiendo que recuerden que, aunque las librerías estén llenas en un 90% con libros contemporáneos, la mayor parte de la literatura, obviamente, se escribió en un pasado cercano o en algún pasado remoto: quítense el sindrome de lo inmediato y diviértanse con Catulo, con Rabelais, con Cervantes, con Shakespeare, con Voltaire.
Busquen a los raros latinoamericanos del siglo pasado: lean a Horacio Quiroga, a Felisberto Hernández, a Armonia Sommers, a Juan Emar, a Macedonio Fernández, a Severo Sarduy. Lean la historia paralela de las letras latinoamericanas, lean el lado oscuro y semioculto, circulen fuera del boom y de los estantes de las librerías, hagan su propio canon.
Si leen cosas de hoy, les recomiendo reconsiderar que la novela gráfica es uno de los géneros más vivos de la literatura contemporánea (de la literatura y algo más), y piensen que lo menos interesante del cómic es el cómic de superhéroes: lean a David B., a Daniel Clowes, a Gabrielle Bell, a Jessica Abel, a Joe Sacco, a Chris Ware, a Chester Brown, a Seth, a Joe Matt, a Gilbert Hernandez, a Alison Bechdel, a Rutu Modan.
Lean los libros de poesía de Mario Montalbetti (foto), para descubrir que lo mejor de la poesía peruana se sigue escribiendo todavía. Lean también a Watanabe, a Santiváñez; busquen las cosas de Enrique Verástegui y denles otra mirada. Y fuera de la poesía: hace poco se reeditó toda la obra de Luis Loayza, en dos volúmenes. Si no han leído mucho (o nada) de Loayza, es un buen momento para hacerlo; es un narradr y ensayista peruano crucial (busquen en el último Hueso Húmero el artículo de Peter Elmore sobre esos dos tomos: también lo recomiendo).
Ah, y no lean El Comercio. Mejor aún: lean todo Ribeyro y relean Paco Yunque, y busquen la adaptación de Paco Yunque al cómic que hizo otro maestro peruano de hoy, Juan Acevedo. Así tendremos los ojos más abiertos.
...
15.4.12
La ceguera patrótica
...
 Cuando estudiaba el doctorado tomé un curso sobre las nociones de memoria, historia y trauma en relación con la literatura (ficcional o no) escrita acerca del holocausto. Más de una vez, sin embargo, leímos cosas relacionadas con otros hechos traumáticos y su representación en las artes o las letras. Hiroshima, por ejemplo.
Cuando estudiaba el doctorado tomé un curso sobre las nociones de memoria, historia y trauma en relación con la literatura (ficcional o no) escrita acerca del holocausto. Más de una vez, sin embargo, leímos cosas relacionadas con otros hechos traumáticos y su representación en las artes o las letras. Hiroshima, por ejemplo.
El profesor, Dominick LaCapra, una eminencia en el área, incidía en la idea de que los grandes hechos traumáticos, incluso los experimentados colectivamente, son irrepresentables mientras el trauma dure: precisamente, la conversión del hecho traumático en narración es la seña de que el trauma empieza a ser superado, porque la narración implica un intento de racionalización, mientras que el trauma es más bien un espiral, o un círculo perpetuo.
En una clase en la que, de quince estudiantes, sólo dos éramos extranjeros, una chica francesa y yo, mientras que todos los demás eran norteamericanos, me resultó particularmente llamativo que sólo mi compañera y yo habláramos del silencio habitual que Hiroshima ha merecido en la literatura americana. El profesor y los demás estudiantes se referían al bombardeo atómico como un evento cuyos únicos actores hubieran sido los habitantes de una ciudad (o dos ciudades) y una bomba que les hubiera caído del cielo, ex machina.
En Estados Unidos hay que estar radicalmente a la izquierda, tan a la izquierda como para estar ya muy a la izquierda del ala más liberal del Partido Demócrata, para pensar, o al menos para decir, que Hiroshima fue un crimen contra la humanidad, cosa que a mí, en cambio, me parece transparente e indudable.
No creo, sin embargo, que la incapacidad de los americanos para hablar sobre Hiroshima asumiendo la responsabilidad de una masacre indiscriminada tenga nada que ver con la imposibilidad de salir del trauma. No creo que haya trauma alguno (lo que es muy triste, claro). Pienso que lo que hay es negación de la culpa, autorrepresión; pero una negación de un tipo que no es nada infrecuente y que todos hemos sufrido alguna vez: la que proviene de la ceguera patriótica.
El nacionalismo funciona de esa manera, como inhibiendo la capacidad crítica de las personas cuando se trata de juzgar los actos de su nación que implican una relación hostil con otras naciones. En esas circunstancias, estamos dispuestos a creer las teorías más absurdas y a comprar sin retaceos ni suspicacias cualquier cosa que nuestros gobiernos nos digan, no importa si se trata de gobiernos a los cuales odiamos y a los que no les creemos nada en materia de política interna.
A los americanos, incluso a los que tienen muy presentes los principios de los derechos humanos e incluso a los que se definen a sí mismos en función de su pacifismo, su respeto a la vida ajena, etc., no les cuesta mucho, aparentemente, creer que Hiroshima y Nagasaki fueron necesidades históricas.
Los mismos argentinos que se enfurecían de rabia ante la criminal opresión de las juntas militares de los setentas y ochentas, asumieron como verdad indiscutida la causa de las Malvinas, que esos mismos gobernantes criminales les pusieron en frente como aliciente para la unidad nacionalista.
Eso que se percibe como irreconciliable en el conflicto palestino-israelí tiene su origen en el hecho de que, en ambos pueblos, incluso aquellos individuos que creen que la solución es la convivencia de los dos estados, estén inclinados a considerar la existencia de su estado como más justa que la otra. Y no es sólo por un deseo de supervivencia o un instinto de conservación: es también por una aceptación casi cerval de la verdad de sus gobernantes como verdad última.
Pero no tengo que poner sólo ejemplos ajenos. Yo a Fujimori nunca le creí nada, pero no tuve ningún problema en emocionarme patrióticamente con sus embustes cuando esos embustes tenían que ver con Ecuador en tiempos de guerra, y, por el otro lado, hubo al menos media decena de presidentes ecuatorianos que supieron que, si las cosas se ponían mal en el frente interno, una escaramuza o una batalla o una guerra con el Perú les devolverían el cariño popular.
Nuestra inclinación a creer en las verdades de la tribu como verdades absolutas, aunque a la persona que nos dicta esas verdades la consideremos, en otras circunstancias, poco menos que el demonio mismo, se impone fácilmente a nuestra razón individual. Acaso sea que los conflictos internos de una sociedad son ya suficientes para copar y rebalsar nuestra capacidad de razonamiento justo, y preferimos que, transpuesta la frontera nacional, el mundo tenga la simplicidad de las consignas y los lemas estentóreos.
Pero entonces descubrimos que, en muchas circunstancias, cuando la verdad oficial nos ofrece un cómodo margen de simplificación y desprobematización de la realidad, incluso para el caso de conflictos internos, elegimos creer en la sencillez de esas verdades y esos maniqueísmos.
Entonces es cuando trazamos, dentro del mapa del país, fronteras aun más arbitrarias que las que nos dividen de los otros países: pensamos, por ejemplo, en un Perú progresista y otro retardatario, en un Perú emprendedor y otro estacionario y pesado como un lastre, en un Perú orientado al futuro y otro empantanado en el pasado, y queremos creer que en verdad esos dos países existen y que por culpa de un hado maligno están obligados a convivir y que la solución para salvar al primero es destruir al segundo.
Y sencillamente asociamos al segundo Perú con cualquier cosa que encontremos en la realidad que nos resulte alarmante, negativa o repulsiva. Un ejemplo: la fastidiosa y ridícula repetición de que Sendero Luminoso era algo así como un movimiento indigenista, que reivindicaba al Perú andino y quería destruir al Perú costeño y "occidental", una tonta cantaleta que todos hemos escuchado alguna vez y que no deja de repetirse ni siquiera cuando los estudios y las cifras demuestran que Sendero Luminoso ha sido la única entidad política en el Perú republicano que específicamente emprendió una lucha violenta para aniquilar la cultura andina, asesinando a decenas de miles de peruanos indígenas en el camino (y que arrasó, por ejemplo, con un escalofriante 10% de la población asháninka del país).
Y esa frontera es la que permite a muchos peruanos creer que la violencia de estado se justifica, porque en su visión del Perú existe un otro sobredeterminado al que, a veces inconscientemente, se asocia con todas las culpas, incluso cuando ese otro es la primera y más prominente de las víctimas. La guerra aniquiladora se vuelve "un mal necesario". Como Hiroshima o Nagasaki, donde también murieron como culpables los inocentes. Incluso peor: donde la inocencia de los inocentes se volvió irrelevante, porque se aceptó ciegamente un discurso que silenciosamente lo declaraba.
...
 Cuando estudiaba el doctorado tomé un curso sobre las nociones de memoria, historia y trauma en relación con la literatura (ficcional o no) escrita acerca del holocausto. Más de una vez, sin embargo, leímos cosas relacionadas con otros hechos traumáticos y su representación en las artes o las letras. Hiroshima, por ejemplo.
Cuando estudiaba el doctorado tomé un curso sobre las nociones de memoria, historia y trauma en relación con la literatura (ficcional o no) escrita acerca del holocausto. Más de una vez, sin embargo, leímos cosas relacionadas con otros hechos traumáticos y su representación en las artes o las letras. Hiroshima, por ejemplo.El profesor, Dominick LaCapra, una eminencia en el área, incidía en la idea de que los grandes hechos traumáticos, incluso los experimentados colectivamente, son irrepresentables mientras el trauma dure: precisamente, la conversión del hecho traumático en narración es la seña de que el trauma empieza a ser superado, porque la narración implica un intento de racionalización, mientras que el trauma es más bien un espiral, o un círculo perpetuo.
En una clase en la que, de quince estudiantes, sólo dos éramos extranjeros, una chica francesa y yo, mientras que todos los demás eran norteamericanos, me resultó particularmente llamativo que sólo mi compañera y yo habláramos del silencio habitual que Hiroshima ha merecido en la literatura americana. El profesor y los demás estudiantes se referían al bombardeo atómico como un evento cuyos únicos actores hubieran sido los habitantes de una ciudad (o dos ciudades) y una bomba que les hubiera caído del cielo, ex machina.
En Estados Unidos hay que estar radicalmente a la izquierda, tan a la izquierda como para estar ya muy a la izquierda del ala más liberal del Partido Demócrata, para pensar, o al menos para decir, que Hiroshima fue un crimen contra la humanidad, cosa que a mí, en cambio, me parece transparente e indudable.
No creo, sin embargo, que la incapacidad de los americanos para hablar sobre Hiroshima asumiendo la responsabilidad de una masacre indiscriminada tenga nada que ver con la imposibilidad de salir del trauma. No creo que haya trauma alguno (lo que es muy triste, claro). Pienso que lo que hay es negación de la culpa, autorrepresión; pero una negación de un tipo que no es nada infrecuente y que todos hemos sufrido alguna vez: la que proviene de la ceguera patriótica.
El nacionalismo funciona de esa manera, como inhibiendo la capacidad crítica de las personas cuando se trata de juzgar los actos de su nación que implican una relación hostil con otras naciones. En esas circunstancias, estamos dispuestos a creer las teorías más absurdas y a comprar sin retaceos ni suspicacias cualquier cosa que nuestros gobiernos nos digan, no importa si se trata de gobiernos a los cuales odiamos y a los que no les creemos nada en materia de política interna.
A los americanos, incluso a los que tienen muy presentes los principios de los derechos humanos e incluso a los que se definen a sí mismos en función de su pacifismo, su respeto a la vida ajena, etc., no les cuesta mucho, aparentemente, creer que Hiroshima y Nagasaki fueron necesidades históricas.
Los mismos argentinos que se enfurecían de rabia ante la criminal opresión de las juntas militares de los setentas y ochentas, asumieron como verdad indiscutida la causa de las Malvinas, que esos mismos gobernantes criminales les pusieron en frente como aliciente para la unidad nacionalista.
Eso que se percibe como irreconciliable en el conflicto palestino-israelí tiene su origen en el hecho de que, en ambos pueblos, incluso aquellos individuos que creen que la solución es la convivencia de los dos estados, estén inclinados a considerar la existencia de su estado como más justa que la otra. Y no es sólo por un deseo de supervivencia o un instinto de conservación: es también por una aceptación casi cerval de la verdad de sus gobernantes como verdad última.
Pero no tengo que poner sólo ejemplos ajenos. Yo a Fujimori nunca le creí nada, pero no tuve ningún problema en emocionarme patrióticamente con sus embustes cuando esos embustes tenían que ver con Ecuador en tiempos de guerra, y, por el otro lado, hubo al menos media decena de presidentes ecuatorianos que supieron que, si las cosas se ponían mal en el frente interno, una escaramuza o una batalla o una guerra con el Perú les devolverían el cariño popular.
Nuestra inclinación a creer en las verdades de la tribu como verdades absolutas, aunque a la persona que nos dicta esas verdades la consideremos, en otras circunstancias, poco menos que el demonio mismo, se impone fácilmente a nuestra razón individual. Acaso sea que los conflictos internos de una sociedad son ya suficientes para copar y rebalsar nuestra capacidad de razonamiento justo, y preferimos que, transpuesta la frontera nacional, el mundo tenga la simplicidad de las consignas y los lemas estentóreos.
Pero entonces descubrimos que, en muchas circunstancias, cuando la verdad oficial nos ofrece un cómodo margen de simplificación y desprobematización de la realidad, incluso para el caso de conflictos internos, elegimos creer en la sencillez de esas verdades y esos maniqueísmos.
Entonces es cuando trazamos, dentro del mapa del país, fronteras aun más arbitrarias que las que nos dividen de los otros países: pensamos, por ejemplo, en un Perú progresista y otro retardatario, en un Perú emprendedor y otro estacionario y pesado como un lastre, en un Perú orientado al futuro y otro empantanado en el pasado, y queremos creer que en verdad esos dos países existen y que por culpa de un hado maligno están obligados a convivir y que la solución para salvar al primero es destruir al segundo.
Y sencillamente asociamos al segundo Perú con cualquier cosa que encontremos en la realidad que nos resulte alarmante, negativa o repulsiva. Un ejemplo: la fastidiosa y ridícula repetición de que Sendero Luminoso era algo así como un movimiento indigenista, que reivindicaba al Perú andino y quería destruir al Perú costeño y "occidental", una tonta cantaleta que todos hemos escuchado alguna vez y que no deja de repetirse ni siquiera cuando los estudios y las cifras demuestran que Sendero Luminoso ha sido la única entidad política en el Perú republicano que específicamente emprendió una lucha violenta para aniquilar la cultura andina, asesinando a decenas de miles de peruanos indígenas en el camino (y que arrasó, por ejemplo, con un escalofriante 10% de la población asháninka del país).
Y esa frontera es la que permite a muchos peruanos creer que la violencia de estado se justifica, porque en su visión del Perú existe un otro sobredeterminado al que, a veces inconscientemente, se asocia con todas las culpas, incluso cuando ese otro es la primera y más prominente de las víctimas. La guerra aniquiladora se vuelve "un mal necesario". Como Hiroshima o Nagasaki, donde también murieron como culpables los inocentes. Incluso peor: donde la inocencia de los inocentes se volvió irrelevante, porque se aceptó ciegamente un discurso que silenciosamente lo declaraba.
...
13.4.12
Sobre la crítica y la critica amateur
...
Una de las cosas que con más frecuencia repito sobre la crítica literaria, y que menos bien suele caer entre quienes me escuchan, es que la crítica es casi inevitablemente un ejercicio de creación de prejuicios.
Me refiero de modo particular, pero no exclusivo, a la crítica hecha para medios de prensa, la que suele difundirse apenas se produce la publicación de un libro, la que se convierte, en cierta medida, en una guía de adquisiciones literarias para sus lectores, que son, a la vez, los lectores eventuales del libro.
Es lo que creo, de modo que no voy a contradecirlo: cualquiera que lee un crítica literaria antes de leer el libro criticado está, voluntaria o involuntariamente, formándose una serie de prejuicios sobre la obra en cuestión. Los juicios del crítico pueden convertirse, al menos pasajeramente, en los prejuicios del lector.
Algunos llegarán al libro, y confirmarán o desecharán los prejuicios, pero difícilmente podrán leerlo sin tenerlos en mente. Otros jamás abrirán el libro pero no por ello dejarán de archivar en la memoria un juicio ajeno y adquirido: el que leyeron en esa reseña, en ese comentario, en esa breve recensión alguna vez.
La creación de prejuicios, entonces, es parte del oficio. El punto central en la ética del crítico reside en ese reconocimiento: sus juicios tienen que ser coherentes, sustentados, genuinos, concluidos de buena fe. Si el crítico no puede evitar contribuir a los prejuicios ajenos, debe al menos tratar de que crear los prejuicios correctos.
Cada vez que he escrito un comentario negativo sobre un libro, alguien, tarde o temprano, ha respondido: ¿quién se cree esta persona para decirme qué debo leer y qué no y qué debe gustarme y qué no y qué debo considerar bueno y qué no?
Esa pregunta da en el clavo, pero de carambola. Un crítico jamás debe decir a sus lectores que no lean un libro, ni exigirles que compartan sus gustos, ni debe tratar de imponerles su juicio como verdad. Sin embargo, sí debe decir, si lo piensa, que un libro es menos crucial que otros, que es menos coherente que otros, que está menos logrado que otros.
(¿Acaso es necesario comparar? ¿Acaso la literatura es una carrera de caballos? Por cierto que no: la literatura no es una carrera de caballos. Pero ocurre que la comparación, el contraste y el paralelo son operaciones básicas e inevitables de la crítica: son la esencia del ejercicio del criterio propio).
Si el crítico recomendara simple y directamente no leer cierto libro, habría roto un pacto elemental de honestidad, habría tratado de imponer su juicio como prejuicio definitivo del lector, y, además, habría echado por la borda la piedra de toque de su trabajo intelectual: la noción de que la crítica existe como una continuación y un fomento del diálogo entre escritores y lectores (el crítico es por definición ambas cosas, y también un mediador entre ellas).
Un crítico es un lector especializado. ¿Puede ser su opinión más solvente y acaso también más atendible que la de un lector común? Esa pregunta siempre es difícil de responder, no porque no haya una respuesta evidente, sino porque siempre parece sonar ofensiva para quienes no quieren atender razones. La respuesta es sí.
No aceptar que un crítico competente sabe más de literatura que un lector común, es como no aceptar que un buen cirujano sabe más de medicina que sus pacientes legos. El argumento en contra suele resumirse en una sola frase, el lugar común más descabellado de la lengua española: "sobre gustos y colores no han escrito los autores".
Lo curioso es que quien dice esa frase, y cree en ella, demuestra con eso mismo el origen de su error: que él no haya leído los miles de libros que los autores han escrito "sobre gustos y colores" no significa que no existan. ¿Y acaso un lector común está obligado a saber de teoría y de estética y de la sociología del gusto literario, etc.? Obviamente no: para eso hay especialistas. Entonces, así como le damos crédito a la palabra del médico, démosle algún crédito mayor también a la palabra del crítico.
Eso no es equivalente a proponer la tiranía del crítico: yo siempre tengo derecho a ir donde un segundo médico y consultar otra vez. La opinión de un segundo experto no puede sino ensanchar mi propia idea sobre un asunto. Y si se trata de literatura, siempre hay un último doctor que consultar: el libro mismo. ¿Me estoy contradiciendo con esto? Creo que no, pero trataré de explicarlo mejor.
Hace años, un amigo que estudiaba sicología y hacía su internado en una clínica psiquiátrica me contó el caso de un paciente que recolectaba cajas de medicinas, e instrucciones de uso y posología, y que las estudiaba con tanto interés y tanta acuciosidad, que acabó siendo capaz de entender qué debía tomar para fingir los síntomas de cualquier enfermedad.
Ese paciente, en su locura, se había vuelto poco menos que un médico autodidáctica, en la medida en que era capaz de diagnosticar con precisión cualquier mal. Eso mismo puede hacer con la literatura un lector que sea capaz de leer con igual voracidad: si, como dije, un crítico es un lector especializado, también es verdad que todo lector puede ser un crítico, si acepta que para hacerlo debe seguir leyendo.
(Publicado por primera vez en noviembre del 2007 en Puente Aéreo)
...
Una de las cosas que con más frecuencia repito sobre la crítica literaria, y que menos bien suele caer entre quienes me escuchan, es que la crítica es casi inevitablemente un ejercicio de creación de prejuicios.
Me refiero de modo particular, pero no exclusivo, a la crítica hecha para medios de prensa, la que suele difundirse apenas se produce la publicación de un libro, la que se convierte, en cierta medida, en una guía de adquisiciones literarias para sus lectores, que son, a la vez, los lectores eventuales del libro.
Es lo que creo, de modo que no voy a contradecirlo: cualquiera que lee un crítica literaria antes de leer el libro criticado está, voluntaria o involuntariamente, formándose una serie de prejuicios sobre la obra en cuestión. Los juicios del crítico pueden convertirse, al menos pasajeramente, en los prejuicios del lector.
Algunos llegarán al libro, y confirmarán o desecharán los prejuicios, pero difícilmente podrán leerlo sin tenerlos en mente. Otros jamás abrirán el libro pero no por ello dejarán de archivar en la memoria un juicio ajeno y adquirido: el que leyeron en esa reseña, en ese comentario, en esa breve recensión alguna vez.
La creación de prejuicios, entonces, es parte del oficio. El punto central en la ética del crítico reside en ese reconocimiento: sus juicios tienen que ser coherentes, sustentados, genuinos, concluidos de buena fe. Si el crítico no puede evitar contribuir a los prejuicios ajenos, debe al menos tratar de que crear los prejuicios correctos.
Cada vez que he escrito un comentario negativo sobre un libro, alguien, tarde o temprano, ha respondido: ¿quién se cree esta persona para decirme qué debo leer y qué no y qué debe gustarme y qué no y qué debo considerar bueno y qué no?
Esa pregunta da en el clavo, pero de carambola. Un crítico jamás debe decir a sus lectores que no lean un libro, ni exigirles que compartan sus gustos, ni debe tratar de imponerles su juicio como verdad. Sin embargo, sí debe decir, si lo piensa, que un libro es menos crucial que otros, que es menos coherente que otros, que está menos logrado que otros.
(¿Acaso es necesario comparar? ¿Acaso la literatura es una carrera de caballos? Por cierto que no: la literatura no es una carrera de caballos. Pero ocurre que la comparación, el contraste y el paralelo son operaciones básicas e inevitables de la crítica: son la esencia del ejercicio del criterio propio).
Si el crítico recomendara simple y directamente no leer cierto libro, habría roto un pacto elemental de honestidad, habría tratado de imponer su juicio como prejuicio definitivo del lector, y, además, habría echado por la borda la piedra de toque de su trabajo intelectual: la noción de que la crítica existe como una continuación y un fomento del diálogo entre escritores y lectores (el crítico es por definición ambas cosas, y también un mediador entre ellas).
Un crítico es un lector especializado. ¿Puede ser su opinión más solvente y acaso también más atendible que la de un lector común? Esa pregunta siempre es difícil de responder, no porque no haya una respuesta evidente, sino porque siempre parece sonar ofensiva para quienes no quieren atender razones. La respuesta es sí.
No aceptar que un crítico competente sabe más de literatura que un lector común, es como no aceptar que un buen cirujano sabe más de medicina que sus pacientes legos. El argumento en contra suele resumirse en una sola frase, el lugar común más descabellado de la lengua española: "sobre gustos y colores no han escrito los autores".
Lo curioso es que quien dice esa frase, y cree en ella, demuestra con eso mismo el origen de su error: que él no haya leído los miles de libros que los autores han escrito "sobre gustos y colores" no significa que no existan. ¿Y acaso un lector común está obligado a saber de teoría y de estética y de la sociología del gusto literario, etc.? Obviamente no: para eso hay especialistas. Entonces, así como le damos crédito a la palabra del médico, démosle algún crédito mayor también a la palabra del crítico.
Eso no es equivalente a proponer la tiranía del crítico: yo siempre tengo derecho a ir donde un segundo médico y consultar otra vez. La opinión de un segundo experto no puede sino ensanchar mi propia idea sobre un asunto. Y si se trata de literatura, siempre hay un último doctor que consultar: el libro mismo. ¿Me estoy contradiciendo con esto? Creo que no, pero trataré de explicarlo mejor.
Hace años, un amigo que estudiaba sicología y hacía su internado en una clínica psiquiátrica me contó el caso de un paciente que recolectaba cajas de medicinas, e instrucciones de uso y posología, y que las estudiaba con tanto interés y tanta acuciosidad, que acabó siendo capaz de entender qué debía tomar para fingir los síntomas de cualquier enfermedad.
Ese paciente, en su locura, se había vuelto poco menos que un médico autodidáctica, en la medida en que era capaz de diagnosticar con precisión cualquier mal. Eso mismo puede hacer con la literatura un lector que sea capaz de leer con igual voracidad: si, como dije, un crítico es un lector especializado, también es verdad que todo lector puede ser un crítico, si acepta que para hacerlo debe seguir leyendo.
(Publicado por primera vez en noviembre del 2007 en Puente Aéreo)
...
12.4.12
Un compromiso firmado por muchos
...
 Hace unos meses participé con un grupo de colegas peruanos en la redacción de una carta firmada por más de un centenar de personas de la esfera literaria peruana, entre novelistas, poetas, críticos, etc.
Hace unos meses participé con un grupo de colegas peruanos en la redacción de una carta firmada por más de un centenar de personas de la esfera literaria peruana, entre novelistas, poetas, críticos, etc.
Los firmantes incluyeron un espectro tan amplio que entre las rúbricas estaban las de Miguel Gutérrez y Mario Vargas Llosa, Rodolfo Hinostroza y Alfredo Bryce, Santiago Roncagliolo, Abelardo Oquendo, Dante Castro y Fernando Iwasaki. Se trataba de un documento de apoyo condicional a la candidatura de Ollanta Humala y de oposición a la inminente posibilidad de que el fujimorismo volviera a tomar el poder en el Perú.
Las condiciones eran claras y la mejor manera de recordarlas es transcribir aquí mismo los cuatro párrafos finales de la carta:
Pero la carta también decía que sus suscriptores estarían siempre vigilantes ante el riesgo de que un posible gobierno de Humala incumpliera con los compromisos que por entonces el candidato estaba proponiendo. Y esos compromisos incluían una promesa de gobernar democráticamente, no sólo en la forma sino sobre todo en el fondo: escuchando a todos los actores sociales.
Pues bien, son 107 personas las que suscribieron esa carta, y ahora, pasados más de ocho meses de gobierno, ya es tiempo de que empecemos a discutir si la inversión que hicimos en la unidad está rindiendo frutos, ahora que la protesta social crece en diversos lugares del país y el gobierno de Humala opta por colocar como su principal negociador a un hombre fuerte aficionado a mandar en lugar de alguien capaz de convocar iniciativas y debatirlas y conciliarlas democráticamente. No se trata simplemente de firmar un documento y luego olvidar el compromiso adquirido mediante él. Y el compromiso era la vigilancia.
Un buen punto de partida para empezar esa conversación puede ser este lúcido artículo de Félix Reátegui publicado recientemente en la revista Ideele. Les pido a quienes firmaron entonces el documento que hoy recirculen este post y comiencen ese debate.
...
 Hace unos meses participé con un grupo de colegas peruanos en la redacción de una carta firmada por más de un centenar de personas de la esfera literaria peruana, entre novelistas, poetas, críticos, etc.
Hace unos meses participé con un grupo de colegas peruanos en la redacción de una carta firmada por más de un centenar de personas de la esfera literaria peruana, entre novelistas, poetas, críticos, etc.Los firmantes incluyeron un espectro tan amplio que entre las rúbricas estaban las de Miguel Gutérrez y Mario Vargas Llosa, Rodolfo Hinostroza y Alfredo Bryce, Santiago Roncagliolo, Abelardo Oquendo, Dante Castro y Fernando Iwasaki. Se trataba de un documento de apoyo condicional a la candidatura de Ollanta Humala y de oposición a la inminente posibilidad de que el fujimorismo volviera a tomar el poder en el Perú.
Las condiciones eran claras y la mejor manera de recordarlas es transcribir aquí mismo los cuatro párrafos finales de la carta:
"Los escritores que firmamos esta carta venimos de lugares muy distintos del especro político peruano y tenemos ideas divergentes sobre cómo debería ser el manejo económico y social del Perú. Creemos, sin embargo, en el valor de la libertad, el rechazo a la criminalidad y a la violencia de estado, la defensa del orden legal y el respeto a los derechos humanos. Pensamos que estos son cimientos cruciales para la construcción de una nación justa y solidaria.
"El candidato presidencial Ollanta Humala ha jurado públicamente defender esos principios. Creemos que nuestro deber en este momento es escuchar ese juramento y que nuestra obligación inmediatamente posterior será vigilar su cumplimiento. El presente nos ha dejado con esa alternativa que es la vía válida de oposición a la reinstauración de la dictadura.
"La democracia es el ejercicio de una negociación: todo gobierno debe escuchar a su sociedad civil. La sociedad civil tiene el deber de guiar a su gobierno, hacer sentir su poder y su mandato y fiscalizar su rectitud. Pero esa negociación sólo es posible cuando el poder lo ocupa un movimiento político. El crimen está fuera de ese espectro: no se negocia con quienes han abandonado la política y han elegido la criminalidad.
"Por estas razones, los abajo firmantes llamamos a la sociedad a mantener su poder de representación, rechazando el regreso de la dictadura y solidificando, mediante el voto por Ollanta Humala, con una actitud activa y vigilante, nuestro orden democrático. El nuestro es un llamado esperanzado y optimista a la unidad nacional: este 5 de junio, los peruanos debemos defender, a través de un voto responsable y cívico, nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra democracia".La carta fue publicada más profusamente en el extranjero que dentro del Perú, porque, como se sabe, una gran cantidad de medios de comunicación peruanos estaban demasiado comprometidos con la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Sin embargo, quiero pensar que tuvo un valor más allá de lo simbólico y que sirvió de ejemplo aunque sea para unos cuantos miles de peruanos dubitativos. Que Vargas Llosa apoyara una candidatura que se presentaba como de izquierda era una señal muy clara: no era un regreso de Vargas Llosa a la izquierda; era una demostración ética de militancia contra el peligro dictatorial. Que sus rivales de una vida entera consignaran sus nombres junto al del otro me pareció un gesto encomiable. Me sentí orgulloso de cada uno de los firmantes.
Pero la carta también decía que sus suscriptores estarían siempre vigilantes ante el riesgo de que un posible gobierno de Humala incumpliera con los compromisos que por entonces el candidato estaba proponiendo. Y esos compromisos incluían una promesa de gobernar democráticamente, no sólo en la forma sino sobre todo en el fondo: escuchando a todos los actores sociales.
Pues bien, son 107 personas las que suscribieron esa carta, y ahora, pasados más de ocho meses de gobierno, ya es tiempo de que empecemos a discutir si la inversión que hicimos en la unidad está rindiendo frutos, ahora que la protesta social crece en diversos lugares del país y el gobierno de Humala opta por colocar como su principal negociador a un hombre fuerte aficionado a mandar en lugar de alguien capaz de convocar iniciativas y debatirlas y conciliarlas democráticamente. No se trata simplemente de firmar un documento y luego olvidar el compromiso adquirido mediante él. Y el compromiso era la vigilancia.
Un buen punto de partida para empezar esa conversación puede ser este lúcido artículo de Félix Reátegui publicado recientemente en la revista Ideele. Les pido a quienes firmaron entonces el documento que hoy recirculen este post y comiencen ese debate.
...
10.4.12
La vida que vivimos en peligro
...
 Yo viví tres cuartas partes de mi vida en el Perú, en La Punta y en Chacarilla. En la época del terrorismo, como muchos, se me fue borrando la conciencia de que mi vida pudiera estar en peligro. Incluso en la época de Fujimori, cuando la revista que editaba era una de las poquísimas de abierta oposición, cuando Pablo O´Brien publicaba en nuestras páginas las primeras noticias sobre la fábrica de firmas falsas de Fujimori y la Unidad de Investigación tenía que ocuparse de la seguridad de los testigos, y algunos redactores tenían plena consciencia de estar siendo perseguidos a toda hora y en cualquier lugar, y cuando yo mismo estaba seguro de que mi teléfono, como el de muchos, andaba intervenido, no tuve conciencia real de ningún peligro.
Yo viví tres cuartas partes de mi vida en el Perú, en La Punta y en Chacarilla. En la época del terrorismo, como muchos, se me fue borrando la conciencia de que mi vida pudiera estar en peligro. Incluso en la época de Fujimori, cuando la revista que editaba era una de las poquísimas de abierta oposición, cuando Pablo O´Brien publicaba en nuestras páginas las primeras noticias sobre la fábrica de firmas falsas de Fujimori y la Unidad de Investigación tenía que ocuparse de la seguridad de los testigos, y algunos redactores tenían plena consciencia de estar siendo perseguidos a toda hora y en cualquier lugar, y cuando yo mismo estaba seguro de que mi teléfono, como el de muchos, andaba intervenido, no tuve conciencia real de ningún peligro.
La recobré cuando parecía que el peligro había pasado y, como tantos limeños, empecé a pensar en ese extraño mecanismo psicológico de defensa que nos permitía caminar por las calles y subir a edificios sabiendo que en las calles podían estallar los coches-bomba y los edificios podían poco menos que venirse abajo eventualmente. Una vez, saliendo de casa, setí una explosión y seguí saliendo, y en la calle paré un taxi. El carro tenía las lunas rotas y el taxista estaba lívido: una bomba había estallado a cuatro o cinco metros de él, un minuto antes, frente a una oficina de la Southern en Caminos del Inca. Se le fue pasando el temblor. Para cuando llegamos a nuestro destino ya estábamos hablando de fútbol.
Hubo otros lugares del Perú donde era imposible no hablar de otra cosa que de la muerte. En la Accomarca destruida por el miserable Telmo Hurtado no era posible distraerse en otros asuntos. En la Lucanamarca arrasada por el miserable Hidebrando Pérez Huarancca, tampoco había esa salida. Esos años han pasado; no debemos olvidar esa violencia. Pero no debemos olvidar, tampoco, nuestras otras formas de violencia.
Anoche estuve conversando, como todas las noches, con la nana de mi hija de un año. Es una mujer humilde del mismo pueblo donde nació César Vallejo. Cada noche vemos el noticiario del cuatro, que es el único que llega por cable al noreste de Estados Unidos, y nuestra conversación suele seguir la dirección de las noticias.
Su esposo trabajaba en construcción civil. Hace unos meses, lo mandaron a subir a un andamio para asegurar una estructura de madera (es carpintero). Su mejor amigo le dijo mejor tú haz esta otra cosa y yo arrreglo el andamio. M., el esposo de mi amiga, se quedó en el primer piso y un rato después escuchó un ruido: corrió para encontrar el cuerpo de su compañero estrellado contra el suelo: muerto. Él y los otros obreros reclamaron durante meses ante la empresa por la falta de seguridad, pero no fueron escuchados. Lo despidieron por reclamar.
Buscó trabajo en una empresa de las que explotan el gas de Camisea. Pasó todos los exámenes pero el día en que debían partir a La Convención, en el Cusco, se enfermó. Quienes iban a ser sus compañeros de trabajo están hoy secuestrados por una célula senderista.
Entre tanto, M. se mudó a una casita en los bajos de Chosica, en vez de pagar las primeras letras de la otra casa que pensaban comprar, en lo alto de un cerro del lugar, donde esta semana cayó una docena de huaycos. M. no estaba allí porque ha encontrado trabajo en una mina en Ica, haciendo las instalaciones de madera que sostienen las excavaciones en los túneles. Cada vez que vemos las noticias y aparece algo que tiene que ver con túneles que se vienen abajo y mineros que se quedan encerrados o mueren aplastados, mi amiga sufre un sobresalto atroz, que no se va hasta que el noticiero no aclara dónde se ha producido el accidente.
La pobreza es una amenaza contra la vida.
Quienes pensamos que vivir en el Perú es hoy menos peligroso que hace unos años deberíamos pensar con más frecuencia en el riesgo de muerte en que viven la mayoría de los peruanos. El Perú es el primer país de las Américas en la triste estadística de los muertos por accidentes de tráfico. Cerca de tres mil personas cada año; en una década eso no está lejos de la cantidad de personas que mató Sendero Luminoso en los años ochenta. En la tabla de las ciudades más contaminadas del planeta, La Oroya está entre las cinco peores, por encima de Chernobyl: el noventa por ciento de los niños de La Oroya sufre enfermedades crónicas ocasionadas por la contaminación.
Digo estas cosas para hacer notar que el Perú no necesita una guerra interna para ser una de las sociedades más violentas del hemisferio, y también para que quede claro que una lucha primitiva y destructora como la de Sendero Luminoso no es mucho más depredadora que un progreso caótico y sin reglas: el crecimiento irregulado del parque automotor, el boom de las exportaciones mineras, por ejemplo. Pero las dos cosas están conectadas: Sendero Luminoso y la naturaleza irracional de la respuesta del Estado ante Sendero Luminoso nos han acostumbrado a la muerte, nos han anestesiado; ahora parecemos creer que quienes no mueren a causa de una bomba, no cuentan en la estadística de la violencia. No es así.
...
 Yo viví tres cuartas partes de mi vida en el Perú, en La Punta y en Chacarilla. En la época del terrorismo, como muchos, se me fue borrando la conciencia de que mi vida pudiera estar en peligro. Incluso en la época de Fujimori, cuando la revista que editaba era una de las poquísimas de abierta oposición, cuando Pablo O´Brien publicaba en nuestras páginas las primeras noticias sobre la fábrica de firmas falsas de Fujimori y la Unidad de Investigación tenía que ocuparse de la seguridad de los testigos, y algunos redactores tenían plena consciencia de estar siendo perseguidos a toda hora y en cualquier lugar, y cuando yo mismo estaba seguro de que mi teléfono, como el de muchos, andaba intervenido, no tuve conciencia real de ningún peligro.
Yo viví tres cuartas partes de mi vida en el Perú, en La Punta y en Chacarilla. En la época del terrorismo, como muchos, se me fue borrando la conciencia de que mi vida pudiera estar en peligro. Incluso en la época de Fujimori, cuando la revista que editaba era una de las poquísimas de abierta oposición, cuando Pablo O´Brien publicaba en nuestras páginas las primeras noticias sobre la fábrica de firmas falsas de Fujimori y la Unidad de Investigación tenía que ocuparse de la seguridad de los testigos, y algunos redactores tenían plena consciencia de estar siendo perseguidos a toda hora y en cualquier lugar, y cuando yo mismo estaba seguro de que mi teléfono, como el de muchos, andaba intervenido, no tuve conciencia real de ningún peligro.La recobré cuando parecía que el peligro había pasado y, como tantos limeños, empecé a pensar en ese extraño mecanismo psicológico de defensa que nos permitía caminar por las calles y subir a edificios sabiendo que en las calles podían estallar los coches-bomba y los edificios podían poco menos que venirse abajo eventualmente. Una vez, saliendo de casa, setí una explosión y seguí saliendo, y en la calle paré un taxi. El carro tenía las lunas rotas y el taxista estaba lívido: una bomba había estallado a cuatro o cinco metros de él, un minuto antes, frente a una oficina de la Southern en Caminos del Inca. Se le fue pasando el temblor. Para cuando llegamos a nuestro destino ya estábamos hablando de fútbol.
Hubo otros lugares del Perú donde era imposible no hablar de otra cosa que de la muerte. En la Accomarca destruida por el miserable Telmo Hurtado no era posible distraerse en otros asuntos. En la Lucanamarca arrasada por el miserable Hidebrando Pérez Huarancca, tampoco había esa salida. Esos años han pasado; no debemos olvidar esa violencia. Pero no debemos olvidar, tampoco, nuestras otras formas de violencia.
Anoche estuve conversando, como todas las noches, con la nana de mi hija de un año. Es una mujer humilde del mismo pueblo donde nació César Vallejo. Cada noche vemos el noticiario del cuatro, que es el único que llega por cable al noreste de Estados Unidos, y nuestra conversación suele seguir la dirección de las noticias.
Su esposo trabajaba en construcción civil. Hace unos meses, lo mandaron a subir a un andamio para asegurar una estructura de madera (es carpintero). Su mejor amigo le dijo mejor tú haz esta otra cosa y yo arrreglo el andamio. M., el esposo de mi amiga, se quedó en el primer piso y un rato después escuchó un ruido: corrió para encontrar el cuerpo de su compañero estrellado contra el suelo: muerto. Él y los otros obreros reclamaron durante meses ante la empresa por la falta de seguridad, pero no fueron escuchados. Lo despidieron por reclamar.
Buscó trabajo en una empresa de las que explotan el gas de Camisea. Pasó todos los exámenes pero el día en que debían partir a La Convención, en el Cusco, se enfermó. Quienes iban a ser sus compañeros de trabajo están hoy secuestrados por una célula senderista.
Entre tanto, M. se mudó a una casita en los bajos de Chosica, en vez de pagar las primeras letras de la otra casa que pensaban comprar, en lo alto de un cerro del lugar, donde esta semana cayó una docena de huaycos. M. no estaba allí porque ha encontrado trabajo en una mina en Ica, haciendo las instalaciones de madera que sostienen las excavaciones en los túneles. Cada vez que vemos las noticias y aparece algo que tiene que ver con túneles que se vienen abajo y mineros que se quedan encerrados o mueren aplastados, mi amiga sufre un sobresalto atroz, que no se va hasta que el noticiero no aclara dónde se ha producido el accidente.
La pobreza es una amenaza contra la vida.
Quienes pensamos que vivir en el Perú es hoy menos peligroso que hace unos años deberíamos pensar con más frecuencia en el riesgo de muerte en que viven la mayoría de los peruanos. El Perú es el primer país de las Américas en la triste estadística de los muertos por accidentes de tráfico. Cerca de tres mil personas cada año; en una década eso no está lejos de la cantidad de personas que mató Sendero Luminoso en los años ochenta. En la tabla de las ciudades más contaminadas del planeta, La Oroya está entre las cinco peores, por encima de Chernobyl: el noventa por ciento de los niños de La Oroya sufre enfermedades crónicas ocasionadas por la contaminación.
Digo estas cosas para hacer notar que el Perú no necesita una guerra interna para ser una de las sociedades más violentas del hemisferio, y también para que quede claro que una lucha primitiva y destructora como la de Sendero Luminoso no es mucho más depredadora que un progreso caótico y sin reglas: el crecimiento irregulado del parque automotor, el boom de las exportaciones mineras, por ejemplo. Pero las dos cosas están conectadas: Sendero Luminoso y la naturaleza irracional de la respuesta del Estado ante Sendero Luminoso nos han acostumbrado a la muerte, nos han anestesiado; ahora parecemos creer que quienes no mueren a causa de una bomba, no cuentan en la estadística de la violencia. No es así.
...
9.4.12
A la revolución (como turista)
...
 Si a uno le dijeran que el paraíso terrenal está en una isla no muy lejana y uno lo creyera firmemente, ¿qué clase de obstáculos tendrían que levantarse para que uno no intentara llegar hasta ella?
Si a uno le dijeran que el paraíso terrenal está en una isla no muy lejana y uno lo creyera firmemente, ¿qué clase de obstáculos tendrían que levantarse para que uno no intentara llegar hasta ella?
He pasado los últimos veinticinco años de mi vida escuchando a personas muy distintas entre sí referirse a Cuba como una suerte de modelo de consecuencia revolucionaria, una sociedad infinitamente superior a cualquier democracia formal, más alta moralmente pese a sus problemas materiales, un ejemplo a seguir.
Está claro que cada vez son menos los que piensan así, pero no menos claro está que siguen siendo muchos. Camila Vallejo, la lideresa universitaria chilena, es un ejemplo de que la idea sigue viva incluso en la última generación.
Sin embargo, la migración de latinoamericanos a Cuba, incluso la migración de intelectuales socialistas latinoamericanos a Cuba se detuvo hace décadas. Hoy casi nadie elige vivir en Cuba si el destino no lo ha condenado a ello. Y durante décadas hemos visto los esfuerzos de los condenados por escapar.
El destino más común de los intelectuales de izquierda que migran fuera de sus países son los Estados Unidos, y a veces desde esa sociedad en la que amplían su educación y encuentran trabajo y posibilidades de investigación, siguen, curiosamente, dibujando la silueta del paraíso con la forma de la isla caribeña, y siguen repitiendo que el verdadero monstruo es la sociedad americana, en la que ellos viven sin haber sido obligados, cuya residencia buscan esforzadamente, cuya nacionalidad asumen apenas pueden.
Algunos, cada cierto tiempo, peregrinan a Cuba, se quedan allí una semana, un par de semanas, o quizás solo tres días: han ido para un congreso; sus pasajes y su estadía los ha pagado una universidad norteamericana. Y ellos, mártires por vocación, vuelven a la entraña del monstruo a seguir siendo eternamente masticados por la mandíbula del capitalismo, no sin antes pasar la boleta de sus viáticos y esperar el reembolso.
¿Qué encuentran en uno y otro sitio? ¿Qué los hace preferir el lugar que abominan por encima del lugar que idolatran?¿Por qué eligen pasar una vida entera perdonando los pecados y los horrores de la dictadura más longeva del hemisferio mientras sumergen su día a día en el infierno de la sociedad consumista, del capitalismo que más abyecto juzgan?
Voy a dejar la tercera persona, porque yo mismo me considero más de izquierda que de centro y yo también escogí vivir en los Estados Unidos y trabajar dentro de la academia americana. Cada vez que pienso en la cultura cubana, admiro en ella lo que fue creado antes de Castro y ha sobrevivido, lo que fue creado durante el régimen de Castro a contrapelo de la hegemonía gubernamental, bastante de lo que fue creado en el exilio por los ex-revolucionarios que notaron la descomposición de su sueño original o por quienes fueron opuestos al régimen desde un principio, y lo que los jóvenes cubanos hacen en Cuba hoy, desafiando a la represión del régimen, acosados por los despojos del régimen, perseguidos por pensar distinto (Yoani Sánchez, Porno Para Ricardo).
Son realmente pocos los productos de la revolución cubana que me despiertan admiración. Uno puede admirar la alfabetización pero no es fácil olvidar que la educación cubana es un instrumento dogmático y monológico; se puede admirar los avances en ciertos campos de la medicina, pero ¿cómo olvidar la pauperización en que viven los profesionales de la salud?
Uno puede admirar pequeños triunfos simbólicos como el desarrollo excepcional de la danza moderna, pero sabemos que miles de niños cubanos son empujados por sus padres hacia esa vocación porque si llegan a formar parte de un elenco nacional de danza tendrán la alimentación y el acceso a servicios de salud y a viviendas decentes que para los otros niños cubanos son escasos.
Me cuesta trabajo creer que, para sentir un compromiso sincero con la idea de libertad desde la izquierda uno deba olvidarse de las cárceles para minorías políticas, sexuales y religiosas y los fusilamientos sumarios conducidos por el Che Guevara; que sólo para mantener a Cuba como símbolo de la lucha contra el abismo de la injusticia social uno deba hacerse el ciego ante la existencia de la aristocracia fidelista, la creada por la camarilla de los hermanos Castro, que goza de privilegios que nadie más tiene en Cuba.
Se me hace difícil celebrar la mal llamada "música de protesta" cubana, que sólo protesta contra los males de otras sociedades pero enmudece cobardemente ante los atropellos locales (y que nada dice cuando los líderes de bandas punk que sí protestan contra los hermanos Castro acaban cada concierto con sus huesos en la cárcel).
Se me hace difícil, como escritor, tragarme la vergüenza forzosa de los escritores obligados a disimular o a silenciarse, o a retractarse y bajar la cabeza (y más difícil aun aceptar que la literatura cubana, alguna vez la más floreciente y osada de América Latina, se haya convertido en una lamentable sombra de sí misma en las últimas décadas); se me hace difícil imaginar que una sociedad genuinamente igualitaria necesite de un régimen policial para obligar a sus ciudadanos a aceptar la felicidad.
El problema de la izquierda latinoamericana con Cuba es que demasiados izquierdistas traicionan el corazón de su sueño igualitario anteponiendo a la realidad palpable, ultraconservadoramente, el valor de un discurso que hace mucho tiempo dejó de reflejar esa realidad: prefieren imaginar que Cuba no es lo que es sino lo que quizás habría sido si las cosas hubieran funcionado como fueron soñadas por unos cuantos hace más de medio siglo.
Pero Cuba no es eso. Y los izquierdistas lo saben. Ese es el motivo por el cual las balsas que viajaban a Miami no se encontraban en medio del mar con otras balsas llenas de intelectuales de izquierda camino a la isla. ¿Quién arriesga su vida para escapar del paraíso? ¿Quién no la arriesgaría para escapar del infierno? Más fácil es hacer lo de Camila Vallejo: viajar a Cuba un par de días, llevar en los anteojos de sol la realidad que quiere ver, distraer la mirada ante la realidad real, regresar a su país con las noticias de un Edén al que --lo sabe en el fondo de su corazón-- por nada del mundo se iría jamás a vivir.
¿Y los que nos quedamos en los Estados Unidos? Está claro que aquí podemos pensar lo que querramos pensar y podemos decirlo. Es cierto que acá uno puede ser eventualmente víctima de una mirada torcida e incluso --aunque no me ha pasado en estos doce años-- del rencor de un americano al que no le guste escuchar que un extranjero hable mal del país que lo recibe. Esa situación es excepcional y no mayoritaria. A quien se vaya de Estados Unidos, local o extranjero, nadie lo llamará gusano, porque nadie espera que sea un requisito moral coincidir con los dictámenes del gobierno ni con los caprichos o los dogmas del gobernante, ni nadie espera que uno renuncie a su libertad para honrar la megalomanía de un puñado de falsos iluminados.
Resulta curiosa la ceguera voluntaria de Camila Vallejo. Como muchos otros, atribuye la pobreza de Cuba al bloqueo dictado por los Estados Unidos, bloqueo que Estados Unidos debió terminar hace muchos años, no por las razones que mucha gente de izquierda propone, sino para hacer evidente que las grandes derrotas cubanas del último medio siglo han sido derrotas autoinfligidas.
Hoy que Cuba se ha convertido en una monarquía hereditaria, no deberían quedar dudas acerca del origen de sus males: ¿qué comunista chileno sinceramente podría desear que Chile se transforme en ese páramo de pobreza y autoritarismo autárquico que es Cuba hoy? Con la existencia de modelos tan exitosos como el de Brasil, ¿qué sentido tiene para la izquierda latinoamericana aferrarse a las ruinas de lo que alguna vez pareció su mayor triunfo y desde hace mucho es su peor derrota?
Yoani Sánchez, la heroica bloguera cubana, invitó repetidamente a Camila Vallejo a que, durante su tour por Cuba, se deshiciera por unos minutos del programa construido para ella por la dictadura y aceptara sostener una breve conversación con la cubana. Vallejo no se dio por enterada y eligió ver en Cuba lo que el castrismo le permitió ver.
Famosa por las protestas que condujo en Chile en favor de una reforma universitaria, Vallejo fue a La Habana a hablar ante una asamblea de la Federación de Estudiantes de Cuba, ignorando olímpicamente el hecho de que a los miembros de esa federación les esté enteramente prohibido hacer en Cuba lo que ella hizo en Chile: protestar contra el gobierno.
El dogmatismo ciega y las actitudes ovejunas de obediencia miope (como la de Vallejo ante los Castro) pueden destruir la credibilidad de cualquiera que se quiera presentar como rebelde en el contexto de una nación pero elija como modelo una sociedad policial en la que a ella le resultaría horroroso vivir. Yoani Sánchez merecía por lo menos la solidaridad de Camila Vallejo, merecía por lo menos que la otra la aceptara como interlocutora, pero la chilena eligió pasearse por La Habana como Sean Penn se pasea por Caracas: viendo la película que quiere ver, sin distinguir entre la ficción deseada y la imperiosa realidad. Lástima.
...
 Si a uno le dijeran que el paraíso terrenal está en una isla no muy lejana y uno lo creyera firmemente, ¿qué clase de obstáculos tendrían que levantarse para que uno no intentara llegar hasta ella?
Si a uno le dijeran que el paraíso terrenal está en una isla no muy lejana y uno lo creyera firmemente, ¿qué clase de obstáculos tendrían que levantarse para que uno no intentara llegar hasta ella?He pasado los últimos veinticinco años de mi vida escuchando a personas muy distintas entre sí referirse a Cuba como una suerte de modelo de consecuencia revolucionaria, una sociedad infinitamente superior a cualquier democracia formal, más alta moralmente pese a sus problemas materiales, un ejemplo a seguir.
Está claro que cada vez son menos los que piensan así, pero no menos claro está que siguen siendo muchos. Camila Vallejo, la lideresa universitaria chilena, es un ejemplo de que la idea sigue viva incluso en la última generación.
Sin embargo, la migración de latinoamericanos a Cuba, incluso la migración de intelectuales socialistas latinoamericanos a Cuba se detuvo hace décadas. Hoy casi nadie elige vivir en Cuba si el destino no lo ha condenado a ello. Y durante décadas hemos visto los esfuerzos de los condenados por escapar.
El destino más común de los intelectuales de izquierda que migran fuera de sus países son los Estados Unidos, y a veces desde esa sociedad en la que amplían su educación y encuentran trabajo y posibilidades de investigación, siguen, curiosamente, dibujando la silueta del paraíso con la forma de la isla caribeña, y siguen repitiendo que el verdadero monstruo es la sociedad americana, en la que ellos viven sin haber sido obligados, cuya residencia buscan esforzadamente, cuya nacionalidad asumen apenas pueden.
Algunos, cada cierto tiempo, peregrinan a Cuba, se quedan allí una semana, un par de semanas, o quizás solo tres días: han ido para un congreso; sus pasajes y su estadía los ha pagado una universidad norteamericana. Y ellos, mártires por vocación, vuelven a la entraña del monstruo a seguir siendo eternamente masticados por la mandíbula del capitalismo, no sin antes pasar la boleta de sus viáticos y esperar el reembolso.
¿Qué encuentran en uno y otro sitio? ¿Qué los hace preferir el lugar que abominan por encima del lugar que idolatran?¿Por qué eligen pasar una vida entera perdonando los pecados y los horrores de la dictadura más longeva del hemisferio mientras sumergen su día a día en el infierno de la sociedad consumista, del capitalismo que más abyecto juzgan?
Voy a dejar la tercera persona, porque yo mismo me considero más de izquierda que de centro y yo también escogí vivir en los Estados Unidos y trabajar dentro de la academia americana. Cada vez que pienso en la cultura cubana, admiro en ella lo que fue creado antes de Castro y ha sobrevivido, lo que fue creado durante el régimen de Castro a contrapelo de la hegemonía gubernamental, bastante de lo que fue creado en el exilio por los ex-revolucionarios que notaron la descomposición de su sueño original o por quienes fueron opuestos al régimen desde un principio, y lo que los jóvenes cubanos hacen en Cuba hoy, desafiando a la represión del régimen, acosados por los despojos del régimen, perseguidos por pensar distinto (Yoani Sánchez, Porno Para Ricardo).
Son realmente pocos los productos de la revolución cubana que me despiertan admiración. Uno puede admirar la alfabetización pero no es fácil olvidar que la educación cubana es un instrumento dogmático y monológico; se puede admirar los avances en ciertos campos de la medicina, pero ¿cómo olvidar la pauperización en que viven los profesionales de la salud?
Uno puede admirar pequeños triunfos simbólicos como el desarrollo excepcional de la danza moderna, pero sabemos que miles de niños cubanos son empujados por sus padres hacia esa vocación porque si llegan a formar parte de un elenco nacional de danza tendrán la alimentación y el acceso a servicios de salud y a viviendas decentes que para los otros niños cubanos son escasos.
Me cuesta trabajo creer que, para sentir un compromiso sincero con la idea de libertad desde la izquierda uno deba olvidarse de las cárceles para minorías políticas, sexuales y religiosas y los fusilamientos sumarios conducidos por el Che Guevara; que sólo para mantener a Cuba como símbolo de la lucha contra el abismo de la injusticia social uno deba hacerse el ciego ante la existencia de la aristocracia fidelista, la creada por la camarilla de los hermanos Castro, que goza de privilegios que nadie más tiene en Cuba.
Se me hace difícil celebrar la mal llamada "música de protesta" cubana, que sólo protesta contra los males de otras sociedades pero enmudece cobardemente ante los atropellos locales (y que nada dice cuando los líderes de bandas punk que sí protestan contra los hermanos Castro acaban cada concierto con sus huesos en la cárcel).
Se me hace difícil, como escritor, tragarme la vergüenza forzosa de los escritores obligados a disimular o a silenciarse, o a retractarse y bajar la cabeza (y más difícil aun aceptar que la literatura cubana, alguna vez la más floreciente y osada de América Latina, se haya convertido en una lamentable sombra de sí misma en las últimas décadas); se me hace difícil imaginar que una sociedad genuinamente igualitaria necesite de un régimen policial para obligar a sus ciudadanos a aceptar la felicidad.
El problema de la izquierda latinoamericana con Cuba es que demasiados izquierdistas traicionan el corazón de su sueño igualitario anteponiendo a la realidad palpable, ultraconservadoramente, el valor de un discurso que hace mucho tiempo dejó de reflejar esa realidad: prefieren imaginar que Cuba no es lo que es sino lo que quizás habría sido si las cosas hubieran funcionado como fueron soñadas por unos cuantos hace más de medio siglo.
Pero Cuba no es eso. Y los izquierdistas lo saben. Ese es el motivo por el cual las balsas que viajaban a Miami no se encontraban en medio del mar con otras balsas llenas de intelectuales de izquierda camino a la isla. ¿Quién arriesga su vida para escapar del paraíso? ¿Quién no la arriesgaría para escapar del infierno? Más fácil es hacer lo de Camila Vallejo: viajar a Cuba un par de días, llevar en los anteojos de sol la realidad que quiere ver, distraer la mirada ante la realidad real, regresar a su país con las noticias de un Edén al que --lo sabe en el fondo de su corazón-- por nada del mundo se iría jamás a vivir.
¿Y los que nos quedamos en los Estados Unidos? Está claro que aquí podemos pensar lo que querramos pensar y podemos decirlo. Es cierto que acá uno puede ser eventualmente víctima de una mirada torcida e incluso --aunque no me ha pasado en estos doce años-- del rencor de un americano al que no le guste escuchar que un extranjero hable mal del país que lo recibe. Esa situación es excepcional y no mayoritaria. A quien se vaya de Estados Unidos, local o extranjero, nadie lo llamará gusano, porque nadie espera que sea un requisito moral coincidir con los dictámenes del gobierno ni con los caprichos o los dogmas del gobernante, ni nadie espera que uno renuncie a su libertad para honrar la megalomanía de un puñado de falsos iluminados.
Resulta curiosa la ceguera voluntaria de Camila Vallejo. Como muchos otros, atribuye la pobreza de Cuba al bloqueo dictado por los Estados Unidos, bloqueo que Estados Unidos debió terminar hace muchos años, no por las razones que mucha gente de izquierda propone, sino para hacer evidente que las grandes derrotas cubanas del último medio siglo han sido derrotas autoinfligidas.
Hoy que Cuba se ha convertido en una monarquía hereditaria, no deberían quedar dudas acerca del origen de sus males: ¿qué comunista chileno sinceramente podría desear que Chile se transforme en ese páramo de pobreza y autoritarismo autárquico que es Cuba hoy? Con la existencia de modelos tan exitosos como el de Brasil, ¿qué sentido tiene para la izquierda latinoamericana aferrarse a las ruinas de lo que alguna vez pareció su mayor triunfo y desde hace mucho es su peor derrota?
Yoani Sánchez, la heroica bloguera cubana, invitó repetidamente a Camila Vallejo a que, durante su tour por Cuba, se deshiciera por unos minutos del programa construido para ella por la dictadura y aceptara sostener una breve conversación con la cubana. Vallejo no se dio por enterada y eligió ver en Cuba lo que el castrismo le permitió ver.
Famosa por las protestas que condujo en Chile en favor de una reforma universitaria, Vallejo fue a La Habana a hablar ante una asamblea de la Federación de Estudiantes de Cuba, ignorando olímpicamente el hecho de que a los miembros de esa federación les esté enteramente prohibido hacer en Cuba lo que ella hizo en Chile: protestar contra el gobierno.
El dogmatismo ciega y las actitudes ovejunas de obediencia miope (como la de Vallejo ante los Castro) pueden destruir la credibilidad de cualquiera que se quiera presentar como rebelde en el contexto de una nación pero elija como modelo una sociedad policial en la que a ella le resultaría horroroso vivir. Yoani Sánchez merecía por lo menos la solidaridad de Camila Vallejo, merecía por lo menos que la otra la aceptara como interlocutora, pero la chilena eligió pasearse por La Habana como Sean Penn se pasea por Caracas: viendo la película que quiere ver, sin distinguir entre la ficción deseada y la imperiosa realidad. Lástima.
...
7.4.12
Twitter y el fin del mundo
...
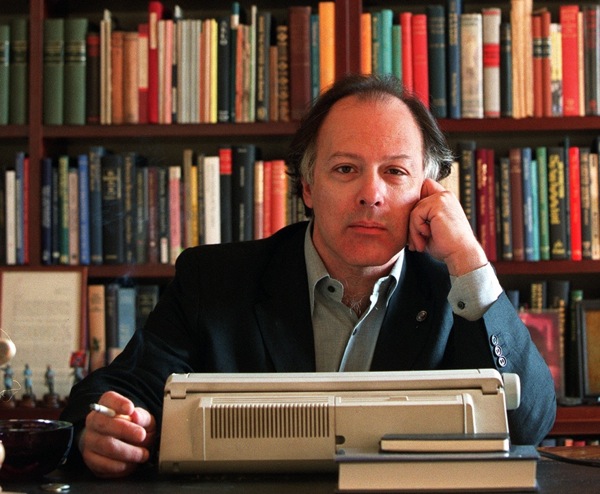 Entre los escritores que aprecio, acaso ninguno parece tan rutinariamente opuesto a toda una gama de cambios culturales como el español Javier Marías. Curiosa pero no inusualmente, Marías no parece muy inclinado al conservadurismo en otros aspectos (en algunos sí) pero muestra una especie de horror cerval ante las transformaciones vinculadas con el ejercicio de su profesión: Marías parece aterrorizado ante la existencia del libro electrónico, de las redes sociales, de los mensajes de texto, de la literatura hecha en y para internet, etc.
Entre los escritores que aprecio, acaso ninguno parece tan rutinariamente opuesto a toda una gama de cambios culturales como el español Javier Marías. Curiosa pero no inusualmente, Marías no parece muy inclinado al conservadurismo en otros aspectos (en algunos sí) pero muestra una especie de horror cerval ante las transformaciones vinculadas con el ejercicio de su profesión: Marías parece aterrorizado ante la existencia del libro electrónico, de las redes sociales, de los mensajes de texto, de la literatura hecha en y para internet, etc.
Hace poco, Marías mostraba su horror ante una cosa tan natural e inevitable como el hecho de que la aparición de ciertos medios de comunicación electrónica acostumbren a sus usuarios a una sintaxis y un léxico diferentes: los text messages y Twitter parecen haberse convertido en sus nuevas bestias negras: ¿cómo es posible que las nuevas generaciones opten por ese lenguaje críptico, hecho de signos y siglas y abreviaturas, y se acostumbren a componer mensajes brevísimos sin cuidar el estilo en vez de extenderse en epístolas de largos párrafos para comunicar lo que tengan que comunicar?
No sé si la aparición del telégrafo habrá causado una perturbación semejante entre algunos de los escritores a quienes tocó presenciarla. Puedo imaginar que sí, que no habrá faltado un asustado. Ignoro si la estrechez del estilo telegráfico habrá influido de alguna manera en la literatura de su época, pero, teniendo en cuenta que el telégrafo fue una forma habitual de comunicación durante la segunda mitad del siglo diecinueve y la primera del siglo veinte, es decir, durante los dos periodos más brillantes en la historia de la novela realista y modernista, es posible especular que esa influencia no ha de haber sido muy negativa.
¿Habrá llorado algún escritor, precozmente, el fin de la novela cuando fueron inventados el teléfono, la radio, el cine, la television? No lo dudo. Y luego vinieron Sebald, Coetzee, Vargas Llosa, Mulisch, Murakami... y Javier Marías. Y pensar que el mismo Vargas Llosa está a punto de lanzarnos un libro en el que, a juzgar por los avances y por algunas de sus columnas recientes, no quedará muy lejos de Marías en cuanto a sus temores frente a la trivialización de la literatura en la edad contemporánea y en el futuro cercano.
Hace unos años, Gabriel García Márquez poco menos que lloró un responso por la muerte del español porque alguien quiso atentar contra la majestad de la letra eñe. Fíjense en el grupo: Vargas Llosa, Marías, García Márquez, tres autores que comparten muy poco políticamente pero que han sido todos ellos audaces experimentadores del idioma en algún momento. Es curioso: es como si se sintieran seguros del experimento sólo en la medida en que nadie más cambie las reglas del elemento sobre el cual están experimentando.
(Es una tarea tan laberíntica como inconducente la de correlacionar el espíritu políticamente revolucionario con las formas artísticas revolucionarias y el espíritu conservador con el conservadurismo estético. No fue menos transformador en poesía el aristocrático conservador T.S. Eliot que el fascista Ezra Pound o que el comunista Vallejo; no hay música más empozada en el pasado que la trova socialista latinoamericana, literalmente detenida en los años sesenta, ni hay especie de novela menos revolucionaria que la que trató de imponer el comunismo internacional; los experimentos de la vanguardia se debieron a trostkistas de París tanto como a fascistas de Roma, anarquistas de Europa oriental y señoritos burgueses de Suiza).
Mientras tanto, los libros electrónicos ya empezaron a hacer lo que todas las grandes transformaciones tecnológicas del soporte literario han hecho en el pasado: demandar nuevos formatos textuales, propiciar reinvenciones. Tenemos ahora, por ejemplo, la serie de los Kindle Singles, un género entre la crónica y el reportaje de espíritu literario que permite textos más breves que los de un libro habitual de trabajo periodístico pero más amplios de lo que una revista impresa y muchas revistas virtuales pueden permitirse publicar, un género que ya ha encontrado pequeños clásicos tempranos en autores como Krakauer, Mahler y Hooper.
Pero volviendo al punto inicial: ¿qué es lo que pueden temer quienes temen que el lenguaje escrito se esté dinamitando a sí mismo con las nuevas tecnologías? ¿Que la literatura se acabe de pronto? ¿Que la novela llegue a su fin? Yo creo que ambas cosas son variables concebibles, pero supongo que en esas defunciones tendrá que ver más el mercado que la obligatoria pequeñez del Twitter. Y, por otro lado, la literatura vivió muchos siglos antes de que la novela moderna se formara como tal, de modo que no es impensable que siga viviendo aun después de que la novela desaparezca.
También la muerte de la tragedia debió de ser una tragedia para muchos y hoy hay novelistas que por nada del mundo le echarían una ojeada a ninguna página de Sófocles, así como hay muchos otros que mantienen la tragedia viva, transformada en otra cosa. ¿Llegará un momento en que la novela moderna deje de existir? Probablemente. Pero dudo que su epitafio sea escrito en internet en menos de ciento cuarenta caracteres.
...
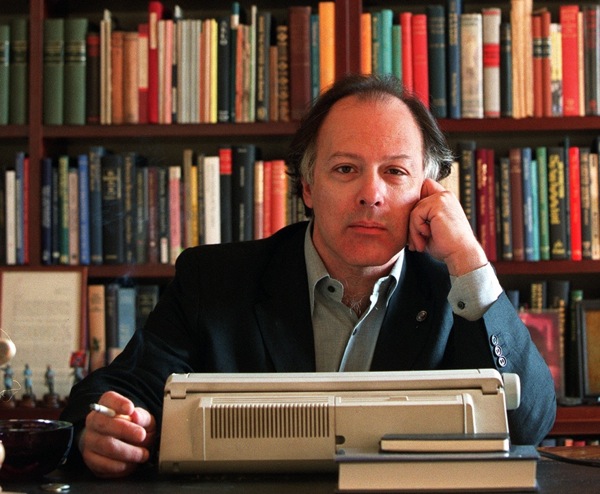 Entre los escritores que aprecio, acaso ninguno parece tan rutinariamente opuesto a toda una gama de cambios culturales como el español Javier Marías. Curiosa pero no inusualmente, Marías no parece muy inclinado al conservadurismo en otros aspectos (en algunos sí) pero muestra una especie de horror cerval ante las transformaciones vinculadas con el ejercicio de su profesión: Marías parece aterrorizado ante la existencia del libro electrónico, de las redes sociales, de los mensajes de texto, de la literatura hecha en y para internet, etc.
Entre los escritores que aprecio, acaso ninguno parece tan rutinariamente opuesto a toda una gama de cambios culturales como el español Javier Marías. Curiosa pero no inusualmente, Marías no parece muy inclinado al conservadurismo en otros aspectos (en algunos sí) pero muestra una especie de horror cerval ante las transformaciones vinculadas con el ejercicio de su profesión: Marías parece aterrorizado ante la existencia del libro electrónico, de las redes sociales, de los mensajes de texto, de la literatura hecha en y para internet, etc.Hace poco, Marías mostraba su horror ante una cosa tan natural e inevitable como el hecho de que la aparición de ciertos medios de comunicación electrónica acostumbren a sus usuarios a una sintaxis y un léxico diferentes: los text messages y Twitter parecen haberse convertido en sus nuevas bestias negras: ¿cómo es posible que las nuevas generaciones opten por ese lenguaje críptico, hecho de signos y siglas y abreviaturas, y se acostumbren a componer mensajes brevísimos sin cuidar el estilo en vez de extenderse en epístolas de largos párrafos para comunicar lo que tengan que comunicar?
No sé si la aparición del telégrafo habrá causado una perturbación semejante entre algunos de los escritores a quienes tocó presenciarla. Puedo imaginar que sí, que no habrá faltado un asustado. Ignoro si la estrechez del estilo telegráfico habrá influido de alguna manera en la literatura de su época, pero, teniendo en cuenta que el telégrafo fue una forma habitual de comunicación durante la segunda mitad del siglo diecinueve y la primera del siglo veinte, es decir, durante los dos periodos más brillantes en la historia de la novela realista y modernista, es posible especular que esa influencia no ha de haber sido muy negativa.
¿Habrá llorado algún escritor, precozmente, el fin de la novela cuando fueron inventados el teléfono, la radio, el cine, la television? No lo dudo. Y luego vinieron Sebald, Coetzee, Vargas Llosa, Mulisch, Murakami... y Javier Marías. Y pensar que el mismo Vargas Llosa está a punto de lanzarnos un libro en el que, a juzgar por los avances y por algunas de sus columnas recientes, no quedará muy lejos de Marías en cuanto a sus temores frente a la trivialización de la literatura en la edad contemporánea y en el futuro cercano.
Hace unos años, Gabriel García Márquez poco menos que lloró un responso por la muerte del español porque alguien quiso atentar contra la majestad de la letra eñe. Fíjense en el grupo: Vargas Llosa, Marías, García Márquez, tres autores que comparten muy poco políticamente pero que han sido todos ellos audaces experimentadores del idioma en algún momento. Es curioso: es como si se sintieran seguros del experimento sólo en la medida en que nadie más cambie las reglas del elemento sobre el cual están experimentando.
(Es una tarea tan laberíntica como inconducente la de correlacionar el espíritu políticamente revolucionario con las formas artísticas revolucionarias y el espíritu conservador con el conservadurismo estético. No fue menos transformador en poesía el aristocrático conservador T.S. Eliot que el fascista Ezra Pound o que el comunista Vallejo; no hay música más empozada en el pasado que la trova socialista latinoamericana, literalmente detenida en los años sesenta, ni hay especie de novela menos revolucionaria que la que trató de imponer el comunismo internacional; los experimentos de la vanguardia se debieron a trostkistas de París tanto como a fascistas de Roma, anarquistas de Europa oriental y señoritos burgueses de Suiza).
Mientras tanto, los libros electrónicos ya empezaron a hacer lo que todas las grandes transformaciones tecnológicas del soporte literario han hecho en el pasado: demandar nuevos formatos textuales, propiciar reinvenciones. Tenemos ahora, por ejemplo, la serie de los Kindle Singles, un género entre la crónica y el reportaje de espíritu literario que permite textos más breves que los de un libro habitual de trabajo periodístico pero más amplios de lo que una revista impresa y muchas revistas virtuales pueden permitirse publicar, un género que ya ha encontrado pequeños clásicos tempranos en autores como Krakauer, Mahler y Hooper.
Pero volviendo al punto inicial: ¿qué es lo que pueden temer quienes temen que el lenguaje escrito se esté dinamitando a sí mismo con las nuevas tecnologías? ¿Que la literatura se acabe de pronto? ¿Que la novela llegue a su fin? Yo creo que ambas cosas son variables concebibles, pero supongo que en esas defunciones tendrá que ver más el mercado que la obligatoria pequeñez del Twitter. Y, por otro lado, la literatura vivió muchos siglos antes de que la novela moderna se formara como tal, de modo que no es impensable que siga viviendo aun después de que la novela desaparezca.
También la muerte de la tragedia debió de ser una tragedia para muchos y hoy hay novelistas que por nada del mundo le echarían una ojeada a ninguna página de Sófocles, así como hay muchos otros que mantienen la tragedia viva, transformada en otra cosa. ¿Llegará un momento en que la novela moderna deje de existir? Probablemente. Pero dudo que su epitafio sea escrito en internet en menos de ciento cuarenta caracteres.
...
5.4.12
¿Sofisma o ignorancia? Sobre un artículo de Alfredo Bullard
…
 Hay que agradecerle al señor (a cualquier señor que pase por allí, en caso de que no creamos en un señor en particular) por la existencia de la página de opinión de El Comercio. Es más: si solo existiera la página de opinión de El Comercio del último 31 de marzo, ya esa sería razón suficiente para dar gracias.
Hay que agradecerle al señor (a cualquier señor que pase por allí, en caso de que no creamos en un señor en particular) por la existencia de la página de opinión de El Comercio. Es más: si solo existiera la página de opinión de El Comercio del último 31 de marzo, ya esa sería razón suficiente para dar gracias.Imagínense ustedes: arriba, presidiéndolo todo, una cita de José Vasconcelos, el filósofo que proponía el mestizaje como el futuro deseable de México, pero no para asimilar los elementos de las etnias indígenas, sino para moderar su influencia. Bajo su nombre aparece, en cursivas, el título que le da valor a sus palabras: Intelectual mexicano.
Al lado derecho de la página hay una columna de Martha Meier. No sabría por dónde empezar a criticarla; digamos solamente que es una loa al Papa Benedicto XVI en una nota titulada “La ecología del ser humano”. A la sombra del nombre de Vasconcelos, eso de “ecología del ser humano” no suena nada bien, querida Martha. La página se cierra con una columna de otra Martha, Martha Hildebrandt. Sí: esa misma Martha Hildebrandt, la “intelectual” del fujimorismo. (Sí: ese fujimorismo, el que entendía que esterilizar forzosamente a mujeres era una forma de hacer "ecología del ser humano").
La página, hasta allí nomás, ya parecería un ataque descarado no solo contra la intelectualidad, sino contra la simple inteligencia. Pero como en El Comercio la cosa nunca puede ser tan sutil, el centro de la página lo ocupa un artículo explícitamente escrito en contra de la actividad intelectual. El autor, a quien tras una breve lectura podemos juzgar libre de polvo y paja en cuanto a sospechas de actividad intelectual, es Alfredo Bullard. El artículo se llama “Intelectualidad anticapitalista” y bajo su cuenta y riesgo pueden leerlo aquí (les recomiendo abrir el pdf para potenciar el goce).
Comienza con lo que parece que va a ser el mismo viejo y aburrido argumento en defensa del cine y la literatura comerciales, ese argumento que obvia lo que cualquiera sabe: que el éxito comercial puede consagrar a productos terriblemente malos pero también a productos increíblemente buenos. Comienza así, pero de inmediato se pone peor. Bullard sostiene, en abstracto y sin ofrecer ejemplos, que la afirmación “es una película comercial” es siempre “una frase anticapitalista”. Y para maravilla de quienes sigan leyendo, luego añade que dicha “expresión es usada, con frecuencia, por intelectuales de izquierda”.
Frunciendo el ceño, acaso jugueteando con la idea de ser él también una especie de intelectual, Bullard pregunta: “¿Ha notado usted que la mayoría de intelectuales, en especial los que se expresan en palabras, como los poetas, novelistas, críticos de literatura y cine, periodistas de opinión y profesores universitarios vinculados a las letras, son de izquierda?”
Ante esa conmovedora e involuntaria confesión de quien siente que en su orilla ideológica escasean los artistas y los intelectuales (es decir, la confesión de quien se da cuenta de que en el mundo casi no hay arte o producción intelectual de algún valor que pueda asociarse con las “ideas” que él defiende), no cabe sino un poco de conmiseración. Pero no demasiada. Porque todo lo que viene después en el artículo es una serie de barbaridades y sofismas que no por risibles son inocentes.
(Disculpen si paso por alto las tonterías laterales de Bullard, como esa aclaración suya cuando dice “la mayoría de los intelectuales, en especial los que se expresan en palabras… son de izquierda”. ¿Debe uno suponer que los intelectuales de derecha no se expresan en palabras? Bueno; uno nunca sabe. Sigamos).
Un sofisma, por ejemplo, aparece cuando Bullard observa: “Es interesante que los que dicen preocuparse por las mayorías suelen menospreciar las expresiones culturales preferidas por esas mayorías”. Poco después añade: “Esas mayorías parecen, para nuestros personajes [sus personajes son los “intelectuales de izquierda”], estar en lo correcto cuando piden socializar la propiedad privada o aumentar impuestos para obtener dádivas del Estado. Pero están equivocadas cuando deciden qué película quieren ver”.
Oops. Pensemos en un caso: los “intelectuales de izquierda” afirman que las novelas de Harry Potter o las películas de la serie Twilight son productos comerciales de escaso o nulo valor estético y artístico (¿En verdad este hombre piensa que hay que ser de izquierda para decir eso? En fin). Según el argumento de Bullard, esa es una ruda traición de los “intelectuales de izquierda” contra la masa socialista. Porque uno debe suponer, siguiendo a Bullard, que los lectores de Harry Potter y la audiencia de Twilight son básicamente la masa proletaria, o la masa socialista, el electorado de izquierda, que los espectadores de American Idol y los seguidores de Al fondo hay sitio son, digamos, humalistas acérrimos o dirigentes de izquierda radical o activistas de PETA o Dios sabe qué; que los amantes de El señor de los anillos, mientras hacen su cola en el multicine, firman planillones exigiendo regalos del estado y la nacionalización de la banca.
Decía que a Bullard hay que tenerle conmiseración pero no demasiada. No demasiada porque es imposible suponer que un abogado que escribe en un diario de circulación nacional sobre temas de economía realmente no sepa darse cuenta de que “las mayorías” no son un idéntico e invariable grupo de personas: “la mayoría” que gusta del fútbol no es igual a “la mayoría” que votó por Ollanta Humala en las elecciones; “la mayoría” que quiere tener un smartphone no es idéntica a “la mayoría” que quiere que la seguridad social se extienda o que la estabilidad laboral se fortifique; e incluso si sí lo fuera, la coincidencia no tiene por qué surgir de dos impulsos ideológicos semejantes: la mayoría de los peruanos son machistas. ¿Eso quiere decir que la izquierda está moralmente obligada a defender el machismo?
No hay que tenerle tanta conmiseración a Bullard porque no es posible pensar que él de verdad crea esas tonterías. Cuando escribe lo que escribe tiene que saber que está diciendo cosas transparentemente falsas. Y no hay que conmiserarse excesivamente con quien usa una tribuna nacional para engañar a sus lectores. (Y si alguien me convence de que Bullard en verdad piensa así, entonces deben explicarme cómo puede tener una columna de opinión, sea en El Comercio o en El Hocicón de Polotillehue).
Bullard descubre cosas que nadie habría notado si no fuera gracias a las iluminaciones de este artículo, como que “el mundo académico… existe principalmente dentro de las universidades y las escuelas”. Y agudamente nota que, semanas atrás, cuando ese mismo diario publicó un estúpido artículo que culpaba a Vallejo y a Ribeyro de ser dos lastres de pesimismo en el imaginario nacional, Vallejo y Ribeyro, dos intelectuales de izquierda, fueron defendidos profusamente por… intelectuales de izquierda. Me pregunto qué vínculo misterioso encontrará Bullard entre los intelectuales de izquierda y los intelectuales de izquierda.
Pero, si ustedes siguen el argumento de Bullard (si tienen la paciencia), verán que a la mitad de su artículo deja de hablar de “los intelectuales de izquierda” y “los intelectuales de la palabra” para hablar en general acerca de “los intelectuales”. Ese giro es curioso porque en él plasma (o esconde) Bullard su idea central acerca del trabajo de los intelectuales: este hombre cree que los intelectuales no trabajan con ideas sino con palabras, y además cree que las palabras no tienen contacto real con el mundo: piensa que lo que dice un intelectual es, literalmente, letra muerta, y solo letra, signo vacío; cree que los intelectuales trafican con signos que son productos sin valor real (o sin poder referencial) y que por ello tienen que inventarse una suerte de mercado artificial, un circuito cerrado en el que ellos asignan o inventan valores arbitrarios para sus productos (valores aun más ficticios que el valor del dinero, vale aclarar: hablamos de discursos, textos, ensayos: palabras que flotan en el aire).
Uno se pregunta, por simple curiosidad, dónde quedan en su visión del mundo los intelectuales de derecha y los intelectuales del liberalismo. ¿O debemos suponer que el liberalismo no fue una creación de intelectuales? El artículo de Bullard nos deja con tres alternativas: o bien Smith y Mill y Dewey y Popper y Berlin y los demás ideólogos del liberalismo no fueron “intelectuales de la palabra”, sino que ellos sí encontraron, digamos, la relación entre las palabras y las cosas (disculpen que cite a un intelectual de izquierda); o bien fueron autores para la masa, que escribieron sus libros buscando ese éxito instantáneo que para gente como Bullard parece ser la medida de todas las cosas; o bien, claro, son intelectuales como todos los demás, y, por lo tanto, las cosas que dicen no tienen valor real en el mundo (solo en la burbuja académica), en cuyo caso leer a Bullard ya no tiene gracia ni siquiera como inmersión en el ridículo.
Pero eso último que digo es también un poco arbitrario: la relación que no existe, más bien, es aquella que debería haber entre las palabras de Bullard y las cosas que pensaron Smith y Mill y Dewey y Popper y Berlin. Bullard no es sino uno más de aquellos que usurpan el nombre del liberalismo para defender un torpe exitismo inmediatista, un mercantilismo sin luces morales ni éticas ni intelectuales, que cree más en la moda que en la inteligencia. Algún día se topará con el quinto libro de la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith y descubrirá que el fundador del pensamiento capitalista moderno consideraba a las personas como Bullard —aquellos que están siempre dispuestos a aceptar como bueno cualquier producto que obtenga éxito en el mercado— como seres fatuos, irrelevantes y confundidos. Y entonces, probablemente, Bullard acusará a Adam Smith de "socialistón".
...
Hoy es 5 de abril de 1992
…
 La malhadada pregunta se la hacía Zavalita, en pasado, en los años sesenta, y, sin embargo, muchos intuimos hoy que la respuesta estaba en el futuro, en un futuro que ya fue veinte años atrás: el 5 de abril de 1992 fue una de las veces en que el Perú empezó a joderse, cíclico como siempre, regalándose como siempre a los deseos y las angurrias de un dictadorzuelo, y nos fuimos al abismo aplaudiendo, doce años después de haber recuperado trabajosamente una democracia maltrecha y limitada, nos lanzamos a otro precipicio.
La malhadada pregunta se la hacía Zavalita, en pasado, en los años sesenta, y, sin embargo, muchos intuimos hoy que la respuesta estaba en el futuro, en un futuro que ya fue veinte años atrás: el 5 de abril de 1992 fue una de las veces en que el Perú empezó a joderse, cíclico como siempre, regalándose como siempre a los deseos y las angurrias de un dictadorzuelo, y nos fuimos al abismo aplaudiendo, doce años después de haber recuperado trabajosamente una democracia maltrecha y limitada, nos lanzamos a otro precipicio.Y hoy creemos haber salido y pensamos que recordar el 5 de abril es reflexionar sobre un hecho más o menos remoto. Quienes piensen eso deben desengañarse: el fujimorismo está en todas partes: tratando de retomar el poder ejecutivo, negociando el legislativo, como un tumor enquistado en el judicial y en las fuerzas armadas, infestándonos desde las cárceles doradas donde algunos de sus líderes duermen plácidas agonías mentirosas; el fujimorismo nos acosa en canales de televisión, en estaciones de radio, en el más poderoso de nuestros diarios; usurpa la cabecera de la Iglesia, quiere capturar nuestras universidades, vive en nuestra indolencia ante la injusticia social, en ese esperpento seudo-liberal, seudo-empresarial, que se ha vuelto la forma natural de pensar para muchos peruanos; se amontona en la basura que leemos en los quioscos en cada esquina, nos atropella en nuestras pistas libradas al abuso y a la ley de la selva, se perpetúa en el legado de la mala educación, en la incivilidad, en los colegios sin brújula; nos insulta en los pedidos de amnistía para criminales sanguinarios y secuaces vergonzosos, en su campaña por la desmemoria, en su clamor por una amnesia colectiva.
El 5 de abril no hay que recordarlo como si hoy fueran ya veinte años: hay que recordarlo como si hubiera sido ayer, porque sus consecuencias nos agobian y nos victimizan hoy como un golpe que nos hubieran dado el día anterior, que se nos siguiera dando a diario. Hace solo unos meses estuvimos a punto de obsequiarle el país a quienes destruyeron el último despojo de nuestra democracia en 1992: así de cerca está esa fecha y así de encima de nosotros viven todavía sus autores.
…
Suscribirse a:
Entradas (Atom)